Regresó a los montes de su olvidada grandeza
Así quedó abandonada la Eva del río de los áureos afluentes. En los principios del mundo, el primer hombre también regresó a las montañas. Porque había sido amasado con el mismo barro carmesí de los montes. Kania -el cazador- habría hecho lo mismo. Regresar como aquel hombre inicial del planeta a las cumbres de su olvidada y propia grandeza. El enigmático arquero —desterrado de algún último paraíso— se fue después de todo, detrás de su perdido ideal. Samaj volvió al río con sus cedazos remendados. Y siguió colando las arenas del Ares —el torrente benefactor de los habitantes de Ara. Aquella disipada y resplandeciente urbe del sueño del desierto. Una de tantas mañanas se fue a pescar la ariana de ojos negros y labios de miel, en una barca de maderas doradas. Se dice que ella veía el otro mar interior de su mirada, de sus ojos soñadores. Como solía hacerlo cuando navegaba el Ares. Cerraba sus párpados como buscando el otro caudal del imposible. Entonces sonreía. Cuando encontraba con su mirada interior los invisibles peces del caudaloso afluente. Los mismos que también se irían con la corriente y la repunta. (XLI)

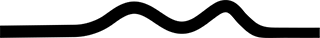


 CONTENIDO DE ARCHIVO:
CONTENIDO DE ARCHIVO:
