
El comportamiento humano: visión filosófica
Un interesante diálogo reciente (2024) entre los académicos María Xesús Froxán (Psicóloga) y Saúl Martínez-Horta (neuropsicólogo) puso sobre la mesa los diversos puntos de vista o corrientes que estudian el cerebro o el comportamiento humano; y desde el mismo planteamiento del problema inició el debate entre conductismo y neuropsicología, o mejor entre psicología y neurociencia, ya que el conductismo en sí mismo representa una teoría filosófica de la psicología.
Pueden haber muchos aportes o enfoques sobre el comportamiento humano en la historia de las ideas filosóficas; desde los filósofos griegos y sus primeros planteamientos sobre la pneuma o la psyché, el ensayo sobre el entendimiento humano de John Lock; pasando por Wilhelm Wundt (1832-1920); William James (1842-1910); Sigmund Freud (1856-1939); Lev Vygotsky (1896-1934); Jean Piaget (1896-1980); B. F. Skinner (1904-1990); Abraham Maslow (1908-1970); Albert Bandura (1925-2021) hasta los grandes neurocientíficos contemporáneos. Pero por razones prácticas nos centraremos en tres que fueron importantes y cruciales: Platón, Locke y Zubiri.
Mucho antes de los aportes de psicología contemporánea y de la neurociencia y de todas sus vastas teorías, diversos pensadores aportaron puntos de vista sobre lo que era o significaba el ser humano y su relación con la realidad y con otros sujetos: conocimiento, intención, ideas, acción.
El comportamiento humano, o indirectamente sus causas o consecuencias, es un problema filosófico y en torno a él surgen muchas preguntas: ¿qué es el comportamiento humano? ¿Cómo es el comportamiento humano? ¿De dónde surge? ¿Qué alcances o consecuencias puede tener?, entre muchas otras.
A mediados del siglo XX surgió el "conductismo filosófico", una teoría cuyo objetivo principal era denunciar los errores de la filosofía y de la psicología derivados del constructo "mente", al que se atribuye una veracidad no avalada por los análisis científicos. Los dos autores fundamentales en este desarrollo fueron Ryle y Wittgenstein. El conductismo fue una aproximación al análisis del comportamiento humano y otros seres vivos basado en la conducta observable.
Más reciente, Lucas Rodríguez Valido publicó el libro "Filosofía de la conducta" (2018) en dónde propone una forma de vivir que prescinda del pasado, centrándose en el análisis de cómo somos y sus porqués, y determinando el cómo hemos de ser pensando en el futuro. Hay algunos puntos de partida filosóficos, muy limitados pero los hay.
Pero regresemos a nuestro punto inicial: Platón, Locke y Zubiri…
Platón en su visión dicotómica, que más tarde heredarían a los neoplatónicos, a Agustín de Hipona y a toda la teología cristiana, creía que el alma es la esencia del ser humano y que está compuesta por tres partes: razón (logos o logistikon), deseo (thymos o thumoeides) y apetito (eros o epithumetikon), (La República, libro IV).
En "Un ensayo sobre el entendimiento humano" (An Essay Concerning Human Understanding, 1690) John Locke rechazó las hipótesis de los racionalistas y sus ideas innatas, reafirmando que el conocimiento de la realidad proviene de las experiencias sensoriales y de la reflexión. Las cualidades o características de las cosas y de la alteridad llegan a la mente a través de los sentidos (la primera fuente del conocimiento).
Manuel Mazón, profesor de la Universidad de Comillas, en una conferencia sobre la conducta humana, según Xavier Zubiri, señala lo siguiente: El ser humano posee una habitud: sentir e inteligir, que ocasiona el enfrentamiento con las cosas y con otros seres vivientes, a esto de llamamos impresión de realidad o inteligencia sentiente, la cual desde el cerebro genera la formalización; así el comportamiento es la unidad de tres momentos: el momento de la suscitación, el momento de la afección y el momento de respuesta (notas no textuales).
¿Qué conclusiones podemos sacer de estos tres aportes…? Primero, hay un ente central "dueño" del comportamiento humano (cerebro); segundo, existe un mecanismo o método de operación o funcionamiento (comprensión, racionalidad, entendimiento); y tercero, todo adquiere sentido cuando el sujeto interactúa con la realidad y con otros sujetos (conducta y comportamiento).
En el debate aparecen otros fenómenos de interés y con ellos nuevas preguntas: ¿Qué es la mente? ¿Qué es la conciencia? ¿Qué son las ideas? ¿Qué es el razonamiento o la intelección? ¿Qué son las emociones? Hoy la neurociencia da pistas sobre la resiliencia y la plasticidad cerebral; con Santiago Ramón y Cajal aprendimos la fisiología de las neuronas, con Piaget aprendimos el mecanismo de la formación del símbolo su codificación y decodificación; con Rodolfo Llinás la teoría de la mente; y con Howard Gardner, Stanislas Dehaene y Mel Levine, descubrimos las inteligencias y sus características.
Un interesante diálogo reciente (2024) entre los académicos María Xesús Froxán (Psicóloga) y Saúl Martínez-Horta (neuropsicólogo) puso sobre la mesa los diversos puntos de vista o corrientes que estudian el cerebro o el comportamiento humano; y desde el mismo planteamiento del problema inició el debate entre conductismo y neuropsicología, o mejor entre psicología y neurociencia, ya que el conductismo en sí mismo representa una teoría filosófica de la psicología.
El objeto de estudio de la neurociencia ha sido, entre otras perspectivas interdisciplinares, conocer y comprender la perspectiva biológica del cerebro, desde lo puramente molecular hasta lo específicamente conductual y cognitivo, pasando por el nivel celular (neuronas individuales), los ensambles y redes pequeñas de neuronas (como las columnas corticales) y los ensambles grandes (como los propios de la percepción visual), incluyendo sistemas como la corteza cerebral o el cerebelo, e incluso el nivel más alto del sistema nervioso. Pero este enfoque es demasiado fisiológico y biológico para integrarlo al debate filosófico.
En un próximo libro proponemos una "filosofía del comportamiento", es decir, una problematización de las ideas, conductas, dilemas y decisiones humanas, que dan sentido a nuevas preguntas sobre la base del nuevo objeto filosófico: El comportamiento humano, total y último en diversas circunstancias; es decir: ¿por qué somos y actuamos de tal o cual modo? ¿Cómo incide en nuestro comportamiento las ideologías, cosmovisiones o axiología? ¿Por qué cambiamos de comportamiento? ¿Por qué podemos ser radicalmente crueles o afables?...
Disclaimer: Somos responsables de lo que escribimos, no de lo que el lector puede interpretar. A través de este material no apoyamos pandillas, criminales, políticos, grupos terroristas, yihadistas, partidos políticos, sectas ni equipos de fútbol… Las ideas vertidas en este material son de carácter académico o periodístico y no forman parte de un movimiento opositor. Nos disculpamos por las posibles e involuntarias erratas cometidas, sean estas relacionadas con lo educativo, lo científico o lo editorial.
Investigador Educativo/opicardo@uoc.edu

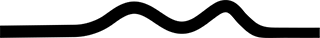


 CONTENIDO DE ARCHIVO:
CONTENIDO DE ARCHIVO:
