Hasta que te conozca, Eliana...
Octubre es el mes de la concientización de la pérdida de un hijo durante el embarazo y la infancia. En un país donde la maternidad es vista como una bendición, ser estéril es difícil. Es algo de lo que no se habla, más que en esos secretos a voces que corren socialmente. Hay cero empatía para las mujeres que no pueden ser madres y, hasta recientemente, mil trabas para poder adoptar.
Cuando yo era niña, soñaba con, al menos, media docena de hijos. Soñaba con Navidades mágicas, como las que habían creado para mi papá y mamá aún en medio de la guerra: árboles llenos de luces, regalos, galletas en el horno. Soñaba con hacer tareas con ellos y las mil actividades que haríamos en sus vacaciones de verano. Y aquí me tienen, a los 53, sin poder haber cumplido mi sueño.
Octubre es el mes de la concientización de la pérdida de un hijo durante el embarazo y la infancia. En un país donde la maternidad es vista como una bendición, ser estéril es difícil. Es algo de lo que no se habla, más que en esos secretos a voces que corren socialmente. Hay cero empatía para las mujeres que no pueden ser madres y, hasta recientemente, mil trabas para poder adoptar.
Mi historia personal fue no poder llevar nunca un bebé más allá del primer mes. Quisiera decirles que tenía ovarios poliquísticos o problemas en mi sistema reproductivo, pero no, era un relojito. Sin embargo, empecé a notar que de vez en cuando mis períodos eran muy copiosos...extremadamente copiosos. Sin embargo, lo atribuí a estrés. Mis exámenes de rutina salían bien, no tenía siquiera infecciones en las vías urinarias.
En una de tantas, me atrasé. Fue una sorpresa. Una semana, dos semanas, tres... y las mujeres entenderán cuándo les digo que yo sabía que estaba embarazada. Finalmente, decidí hacerme un examen en sangre. Nunca lo recogí. Cuando regresaba del laboratorio, perdí a mi bebé.
Nunca supe si era niño o niña, ni a quien se hubiera tenido parecido, ni cómo hubiera sido su pelo. Desapareció en una enorme hemorragia.
Me lo tragué. Pensé que lo mejor era no causar más dolor. Me lo tragué por casi tres años. Le pregunté a mi ginecóloga qué pasaba, qué estaba mal, pero nunca recibí una respuesta contundente. Cada vez que la gente me preguntaba cuándo o por qué no tenía hijos, sentía una angustia sorda. Un día, estaba en el trabajo cuándo vi pasar a una fila de niños de kínder tres, la edad del bebé perdido. Después sólo recuerdo que dos compañeros me consolaban en el salón de maestros mientras yo lloraba y lloraba. Le conté mi historia, por primera vez, a dos extraños.
Poco a poco me fui abriendo con mi familia, luego gracias a la dirección espiritual logré ponerle un nombre al bebé-Eliana-y aceptar que era válido guardar luto por ella (decidí darle nombre de niña). Lo guardo hasta hoy. Eliana está presente en cada Navidad y cada día del niño, llevo cuentas de su edad y la veo en la ropa de los almacenes. Es mi hija a la que no conocí.
Después de esto, fue más fácil contestar "no puedo tenerlos", cuándo me preguntaban acerca de mis hijos, pero siempre estaba esa casilla vacía en los formularios de cualquier tipo, que me hacían sentir dolor. Fueron años antes que pudiera cargar a un bebé y mucho menos sentir algo-hasta que llegó mi ahijada. Y finalmente, años después, la explicación. Como tantas veces me pasó, mi ginecóloga pensó en todo menos en un perfil tiroideo. Si, fue mi tiroides. Una pastillita a su tiempo, y estaría contando otra historia. Inmediatamente después de la pandemia, me di cuenta de que ya no me preguntaban cuántos hijos tenía. La razón: mis "nuevas" canas. Me las dejé crecer. Ahora me preguntan si tengo nietos, pero es menos frecuente.
La maternidad es un don, un misterio, un privilegio que yo no tuve. Cuando me hablan de libertad o la ventaja de tener linda y nítida mi casa, yo respondo que hubiera dado lo que fuera por haber tenido las paredes manchadas de crayón, o tener que quedarme esperando horas para ir a recoger niños a una fiesta. Soy maestra, así que no me engaño tampoco: la maternidad es difícil. Sé que soy bendecida en muchísimos sentidos, pero siempre estará el vacío de no tener hijos. Por cierto, se intentó la adopción, pero al final la niña terminó con su familia de sangre, lo cual fue otro dolor.
Cuento mi historia, de casi veinte años atrás, por todas aquellas mujeres, como yo, que no pudimos tener hijos; por las que llevamos ese dolor del vientre vacío todos los días; por todas a la que la sociedad nos ha juzgado como "egoístas", "orientadas a la carrera", "liberales" y tantos otros adjetivos, sin conocer cuánto hubiéramos querido que alguien nos mirara a los ojos y nos dijera "mamá"; las que igual nos desvelamos muchas noches llorando de frustración; las que eventualmente aprendimos a comprar regalos de bebé, pensando en cómo hubiéramos vestido al nuestro.
"Normalicemos", como se dice ahora, el entendernos a las que sufrimos pérdidas en el embarazo, el abrirnos espacios en las iglesias, el dejar de decir cosas como "pero quizás Dios sabía que el niño venía mal". Normalicemos decir "no entiendo tu dolor, pero hubieras sido una madre fantástica", o dar un abrazo, o hacernos tías y madrinas, reales u honorarias. Y normalicemos mostrar apoyo en lugar de cuchichear secretos a voces.
Hasta que te conozca, Eliana...este artículo es para ti.
Educadora.

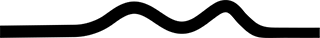


 CONTENIDO DE ARCHIVO:
CONTENIDO DE ARCHIVO:
