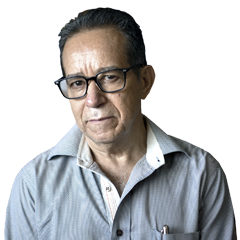Destruir el patrimonio, negar la historia, borrar la memoria
Quisiera ser optimista y pensar que no se destruirá el edificio. Me gustaría que las autoridades a cargo aclararan lo que pasa. Sería bueno que otras instancias como el Colegio Médico, la Academia Salvadoreña de la Historia, las universidades o cualquier organización interesada en el patrimonio histórico se pronunciara.
Hay una tendencia cuasi patológica en los gobiernos autoritarios y populistas que los lleva a tratar de romper con el pasado y ver el presente como la plataforma desde la cual se proyectan al futuro. El fascismo apostaba por el futuro arraigándose en un pasado mítico, lo cual demandaba imaginación y conocimiento histórico, cosa que los populistas no tienen. En ocasiones, no les conviene ver hacia atrás porque verían sus oscuros orígenes manchados por relaciones espurias y escandalosas con aquello que dicen combatir. En otras, simplemente están tan obsesionados por mostrarse disruptivos que reniegan de lo que afirmaron ayer. En el caso de El Salvador tenemos ejemplos claros de esas tendencias; gestos aparentemente intrascendentes, como cambiar el lugar de toma de posesión del presidente o el modo y escenario de celebración de la independencia muestran esa tensión no resuelta entre pasado y presente.
El irrespeto flagrante al patrimonio cultural requiere tratamiento aparte. Tenemos una ley especial de protección al patrimonio cultural emitida en 1993, con varias reformas. Es más, existen instancias oficiales encargadas de esos temas, la principal es la Dirección Nacional de Patrimonio Cultural, adscrita al Ministerio de Cultura. Ninguna sirvió de nada frente a la depredación del Palacio Nacional, en donde por un esnobismo tropical de mal gusto se destruyó un piso de baldosas únicas, que fue cambiado por uno de cerámica que no diferencia en nada al Palacio Nacional de cualquier centro comercial. Lo mismo puede decirse de los caprichosos cambios en el centro histórico de San Salvador.
Hoy le tocó el turno al centenario edificio del Hospital Rosales. Desde hace unas semanas el colega Carlos Cañas Dinarte comenzó a alertar sobre los trabajos en curso. Hoy día ya es evidente que la “intervención” es irreversible y los daños evidentes. En periódicos y en redes sociales se puede ver piezas de lámina troquelada apiladas como simple basura. Las tomas panorámicas muestran el avance de la destrucción. Y digo destrucción, porque como ya es costumbre, ni el Ministerio de Salud, ni la Dirección Nacional de Patrimonio Cultural han dicho nada al respecto. El uno por desidia, la otra por impotencia.
Sin embargo, cierto grado de conocimiento sobre procesos restaurativos o simple sentido común bastan para entrever que en dicha intervención no pretende conservar nada de la bella estructura metálica. No hay personal calificado a cargo, y el modo como se procede no garantiza en nada que lo desmantelado vaya a ser conservado o restaurado. Pareciera que la capital y la medicina perderán sin más otro referente identitario. Muy cuestionable puede ser el estado de deterioro en que el edifico se hallaba, sabido es que no se le dio el mantenimiento necesario, pero tal cosa no exime de la responsabilidad de conservarlo.
Un mínimo conocimiento de la historia salvadoreña basta para comprender el significado del edificio del Hospital Rosales para El Salvador; su historia está relacionada con el desarrollo de la economía y el ejercicio de las profesiones liberales, con el crecimiento de la capital y con ciertas prácticas sociales y formas de pensamiento, hoy día casi extinguidas o invisibilizadas por el cambio de época. El dato más conocido es que fue donado por don José Rosales, quien era médico, banquero y había sido alcalde de San Salvador. Rosales era el ejemplo del profesional exitoso de finales del XIX, en buena medida su éxito económico estaba relacionado con el crecimiento de la economía provocado por la caficultura. Rosales dejó una parte de su fortuna para construir el hospital, cuyo diseño había sido encargado unos años al francés Joseph Albert Touflet. El hospital se comenzó a construir en abril de 1891. Se contrató a la empresa belga Société des Forges d’Aiseau. Tan completo era que incluía una capilla para actos religiosos.
El diseño del edificio, el tipo de estructura y los materiales usados no fueron casualidad. En realidad, son reflejo de los cambios ocurridos en el mundo en el siglo XIX; por ejemplo, el auge de la revolución industrial que permitió el uso masivo de los metales en la construcción, gracias a la mayor capacidad extractiva y a la mejora de los procesos siderúrgicos. Esas estructuras eran como rompecabezas gigantes, ejemplo de racionalidad y pragmatismo. Bastaba tener los planos y los ingenieros construían cualquier estructura que podía ser montada en cualquier lugar del mundo. Pienso para el caso, el “edificio metálico” de la escuela “Buenaventura Corrales” en San José, o la iglesia de Nuestra Señora de la Mercedes en el pueblito de Grecia en Costa Rica, ambos protegidos y muy bien conservados.
El hospital Rosales fue montado en las afueras de San Salvador; de hecho, hubo críticas por lo lejos que quedaba del centro, al punto que su entrada servía como terminal a los tranvías. Construirlo ahí se explica porque entonces se creía que los nosocomios debían estar alejados de los centros poblacionales para prevenir la diseminación de miasmas y gérmenes. En el caso del Rosales no solo estaba alejado del centro de la ciudad, sino cercano a fincas como la Flor Blanca y lo que después sería el Parque Cuscatlán en cuyos terrenos se construyó el crematorio del hospital.
En la construcción del hospital fue determinante la filantropía del señor Rosales y de los miembros del Patronato de San Vicente de Paúl. Las prácticas de donar fortunas para causas humanitarias o involucrarse en el sostenimiento de entidades caritativas son un fenómeno interesante y revelador. Etimológicamente, filantropía significa amor al género humano. En principio debiera ser un rasgo común a los humanos, pero la manera como aquí se usa refiere a una particular sensibilidad y disposición de personas, favorecidas por la fortuna, para dar a la sociedad algo que mitigue las necesidades de los pobres. A diferencia de la caridad cristiana, la filantropía no está condicionada por la expectativa de una recompensa en el más allá. Esa diferencia no obstaculiza que filántropos y católicos unieran esfuerzos en obras, como lo muestra el caso del Rosales. Prueba de ello, las esculturas situadas en el patio principal representaban al filántropo José Rosales, acompañado de dos figuras femeninas: una arrodillada y desvalida representaba a una enferma suplicante, y otra a una religiosa que se inclinaba para auxiliarla.
Desde la época colonial hasta bien entrado el siglo XIX, los hospitales fueron vistos como instituciones de caridad, por eso eran regenteados por órdenes religiosas. Su trabajo no estaba orientado tanto a curar como a confortar al paciente, especialmente en caso de enfermedades graves, algo así como buscar un bien morir. Desde el último cuarto del XIX hasta bien entrado el siglo XX, la caridad fue sustituida por la filantropía que se extendió a educación, hospicios y otros rubros. En cierto modo, las órdenes religiosas y los filántropos hicieron el trabajo que el Estado no asumía. En el caso salvadoreño, hubo que esperar hasta la revolución de 1948 y la constitución de 1950 para que el Estado asumiera la responsabilidad de la salud. Antes de entonces al nombre del ministerio a cargo se le asociaba con beneficencia y o asistencia social.
Mucho podríamos aprender del pasado a través del Hospital Rosales; basta leer los libros del doctor Carlos Infante Meyer o la revista “Archivos del Hospital Rosales” para conocer cómo evolucionó el ejercicio de medicina en el país; muchas de las innovaciones de técnicas y procedimientos médicos se implementaron por primera vez en las instalaciones de dicho hospital. Podría decirse que no hay médico salvadoreño que no tenga alguna experiencia asociada a esa venerable institución.
Quisiera ser optimista y pensar que no se destruirá el edificio. Me gustaría que las autoridades a cargo aclararan lo que pasa. Sería bueno que otras instancias como el Colegio Médico, la Academia Salvadoreña de la Historia, las universidades o cualquier organización interesada en el patrimonio histórico se pronunciara. Sé que esto compete directamente a la Dirección Nacional de Patrimonio Cultural, cuyo objetivo principal es “Velar por la protección, conservación, valorización, difusión y sensibilización, del patrimonio cultural de los salvadoreños, para favorecer y propiciar su goce y asegurar su herencia cultural”. Pero es obvio que no lo hará, no por falta de interés sino de poder.
Historiador, Universidad de El Salvador

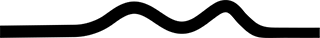
 CONTENIDO DE ARCHIVO:
CONTENIDO DE ARCHIVO: