Ancianos y ancianas: tesoros frágiles
El papa Francisco, quien no se cansa de insistir en la importancia de rodear a nuestros ancianos de ternura y respeto, insiste en que debemos cultivar una actitud amorosa y agradecida hacia quienes, en la etapa final de su vida, entregaron lo mejor de sí para garantizar que nuestras vidas transcurrieran por cauces fértiles.
Da la impresión de que los pueblos, entre más ricos económicamente, tienden a descartar a sus miembros de la tercera edad. Es como si estos estorbaran, como si fueran material de deshecho. Ni siquiera se trataría de una respetuosa conmiseración, como quien siente lástima para quienes “ya jugaron”.
He tenido el privilegio de haber trabajado por largos años en la atención pastoral del pueblo indígena qeqchí en Alta Verapaz, Guatemala. Entre ellos pude descubrir con admiración el inmenso respeto que ese pueblo cultiva hacia sus ancianos y ancianas. En las reuniones comunitarias celebrativas, los ancianos ocupan un puesto de privilegio. Su voz es respetada. Mueren en sus hogares rodeados del aprecio de toda la comunidad.
Esa valoración por los ancianos y ancianas contrasta con la tendencia actual, sobre todo en los países ricos, de desentenderse de las personas mayores encerrándolas en asilos donde vegetan tristemente olvidados. O, peor aún, anticiparles la muerte mediante fármacos con el triste eufemismo de la así llamada “muerte dulce”.
El papa Francisco, quien no se cansa de insistir en la importancia de rodear a nuestros ancianos de ternura y respeto, insiste en que debemos cultivar una actitud amorosa y agradecida hacia quienes, en la etapa final de su vida, entregaron lo mejor de sí para garantizar que nuestras vidas transcurrieran por cauces fértiles.
En nuestra Parroquia María Auxiliadora, ubicada en el Barrio San Miguelito, San Salvador, funciona un comedor para ancianos. Allí acuden todos los días del año alrededor de un centenar de ancianos y ancianas para recibir desayuno y almuerzo. La pandemia del covid dificultó, pero no impidió, el seguir prestando ese servicio. Además de proveer de un buen plato caliente a estos ancianos abandonados por sus familias, otro milagro paralelo ha surgido: los donantes de todo tipo y condición que proveen los insumos necesarios. Voluntarios y voluntarias, la mayoría jóvenes, se unen a este proyecto humanitario.
El lado delicado de este servicio de solidaridad es el escuchar con el corazón la triste historia de cada uno de ellos y ellas: expulsados de sus hogares, ignorados por sus hijos y parientes, con pocos o ningún amigo. Arrastran su existencia con resignación fatalista.
¿Qué se puede pensar de una sociedad que corta tan cruelmente los lazos generacionales? Que nuestras prisas y preocupaciones no nos hagan insensibles a la riqueza que nuestros mayores encarnan en su fragilidad final.
Sacerdote salesiano y periodista.

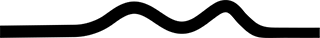


 CONTENIDO DE ARCHIVO:
CONTENIDO DE ARCHIVO:
