El presidente de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia ha advertido que la reforma propuesta por el Ejecutivo, consistente en trasladar a los Jueces del Crimen Organizado tareas que ahora corresponden a los Jueces de Vigilancia Penitenciaria, sería una carga extrema para aquellos jueces y que podría colapsar a quienes están soportando la jurisdicción de crimen organizado. El magistrado advierte que un solo caso -es decir un solo proceso judicial penal especializado- puede implicar la vigilancia de 100, 200, 300 hasta 600 (reos condenados) de una estructura, dependiendo del tamaño. “Podría ser una sola sentencia —agrega—, pero ese juez tendría que vigilar respecto de mil o de 500”. Y su preocupación es real. En una sola sentencia podrían ir mil o quinientos condenados. Esto será sin duda otra noticia mundial: “Jueces salvadoreños dictan sentencias con quinientos y hasta mil procesados”.
El Ministro de Justicia y Seguridad Pública desestimó la opinión del magistrado presidente de Sala porque, dijo, esa función ya se hacía por jueces de lo penal en 1974. Al explicar por qué los jueces contra el crimen organizado deben ser capaces de sacar toda la carga de los procesos y, además, la de vigilancia penitenciaria de las penas que impongan, el Ministro dijo -cito la noticia textualmente: “En el Código Penal de 1974 había juez de paz y juez de lo penal, y cámara. Y ahí quedaba todo. Luego nos empezaron a decir que un verdadero sistema de justicia tenía que pasar por diferentes cabezas, y nos imponen el juez de paz, instrucción, sentencia; la cámara para conocer de esas cosas, y vamos a crear la jurisdicción de vigilancia, pero eso es algo que le sirve a un delincuente común”.
Tal declaración muestra añoranza por el sistema penal de 1974 e inconformidad con el que luego nos imponen (se refiere a la reforma penal y procesal penal de 1998).
En 1974 regía en El Salvador el sistema penal inquisitivo escrito plasmado en el Código de Instrucción Criminal decretado ese año, cuyo antecedente remoto, con muchísimas modificaciones, era el código del mismo nombre decretado el 3 de abril de 1882, siendo presidente de la República don Rafael Zaldívar.
Lo de “inquisitivo” le viene de su parecido con los procedimientos de la inquisición medioeval, en donde el mismo funcionario hacía todo: iniciar la acción, investigar, producir la prueba y dictar sentencia. En nuestro sistema inquisitivo de 1974, el juez iniciaba de oficio (por su cuenta) la acción penal; conducía el proceso de investigación y de recepción de pruebas (no personalmente sino por medio de empleados que con suerte eran estudiantes de derecho); decidía si con lo indagado y las pruebas recogidas había mérito o no para llevar el caso a la vista pública -que él mismo presidía, o si de una vez se dictaba sentencia (tratándose de delitos menores, de hasta tres años de prisión). El fiscal podía participar en todos los actos de la instrucción, pero ninguna diligencia se suspendía por su ausencia, no era un actor indispensable como ahora en el proceso. Además, salvo la vista pública, todo en el juicio transcurría en privado.
Lo de “escrito” es porque todas las actuaciones del proceso debían consignarse por escrito. Esto daba lugar a procesos exageradamente largos, de años, con el agravante de que los imputados, ya fueran culpables o inocentes, debían permanecer en detención desde su captura hasta el día de la sentencia, salvo en el caso de excarcelación bajo fianza dependiendo del delito y de que el imputado pudiera pagar la fianza...
Ese sistema dio lugar a muchos errores y arbitrariedades ya fuera por parcialidad o prejuicios del juez, ya por pruebas mal recabadas o por el mero error humano, y dio lugar a altos índices de impunidad, pero era útil para controlar opositores, sindicalistas o universitarios revoltosos.
Ese añorado sistema llevó a El Salvador, a principios de los años 90, a ser el país con el mayor número de reos sin condena en el mundo (Presos sin condena en América Latina y el Caribe, ILANUD, 1988) Parece que ya recuperamos ese primer lugar.
El sistema penal que la reforma de 1998 nos “impone” toma en cuenta la Declaración Universal de DH, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana de DH y la Constitución de la República: este es el sistema acusatorio oral garantista. Acusatorio porque la acción penal nace de la acusación fiscal no de la iniciativa del juez; oral porque sus actuaciones se desarrollan todas oralmente en audiencias públicas, y garantista porque intenta garantizar los derechos de las víctimas (que en el sistema inquisitivo ni existían) y de los imputados.
Este sistema divide el juicio penal en tres etapas: (i) Etapa inicial, de 72 horas o cinco días según el caso, ante un Juez de Paz que en audiencia pública escucha al fiscal -a quien promueve la acción penal, al imputado, al defensor y a la víctima para decidir la continuación del proceso o su terminación por conciliación, desistimiento, sobreseimiento u otras causas. (ii) Etapa preliminar o intermedia, de seis meses, a cargo de un juez instructor encargado de recopilar los elementos probatorios ofrecidos por los interesados, de asegurar que esos elementos hayan sido producidos conforme a derecho, y decidir si procede o no admitir la acusación y llevar a cabo el juicio propiamente. (iii) Fase plenaria, con un plazo de 30 días a partir de que la acusación ha sido admitida, a cargo de un tribunal de sentencia colegiado; en ella se recibe materialmente la prueba recolectada durante la instrucción y escuchando siempre a los interesados, se decide la absolución o la condena del imputado. Explicar cuándo la sentencia es dictada por un juez, cuándo colegiadamente y cuándo a partir de la decisión de un jurado no es relevante para este artículo.
Hay que agregar, entre otros aspectos, que en este sistema (i) el juez es un árbitro imparcial que vela porque las actuaciones de las partes se ajusten a derecho; (ii) por el principio de inmediación el juez no puede delegar sus actuaciones en otras personas y las pruebas deben ser producidas en su presencia; (iii) la duración del juicio normalmente no debe ser mayor a ocho meses salvo apelaciones u otros recursos de las partes; y (iv) la detención provisional es una medida cautelar de excepción, no la regla como ocurre ahora con los imputados “en el marco del régimen”.
Es difícil no advertir que en este sistema “impuesto” en 1998 el juicio es más transparente y que víctimas e imputados tienen mayores garantías de imparcialidad y respeto a sus derechos que las que tenía en el añorado sistema de 1974. Y tampoco es difícil advertir el procedimiento aplicado a los imputados “en el marco del régimen” se parece más al de 1974 que al de 1998.
Los Jueces de Vigilancia Penitenciaria hablaron más fuerte sobre la propuesta del Ejecutivo. Se expresaron así: (i) “el Estado no puede huir de su responsabilidad de reinsertar a la sociedad a los que resulten con penas de prisión tras los procesos judiciales ventilados producto del régimen de excepción”; (ii) “Las reformas son contrarias al derecho a la resocialización del penado, al establecer que no tendrán derecho a ningún beneficio penitenciario, ello porque no se puede obviar que el deber estatal de procurar la readaptación social del delincuente se ha vinculado con el carácter personalista del Estado salvadoreño”; (iii) “la readaptación social y la reinserción de los condenados está contemplada como un ‘derecho fundamental’ en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, dos normas internacionales que han sido ratificadas por El Salvador, por lo tanto, forman parte del ordenamiento jurídico constitucional.” Tienen toda la razón.
Qué bueno saber que aún hay jueces que se estiman como lo que son: jueces de la Constitución. Qué bueno saber que los hay que someten la ley o sus reformas al análisis de conformidad o inconformidad con la Constitución. ¡Felicitaciones para esos Jueces de Vigilancia Penitenciaria! Pero cuán lamentable es saber que el anonimato es la única alternativa que queda aún a funcionarios judiciales para expresar su opinión. Las condiciones existentes ahogan la independencia judicial.
Estos temas debería ser materia de un seminario permanente de todas las facultades de Derecho. Deberían dar su opinión. No pueden continuar enseñando Derecho Penal o Derecho Constitucional sin hacerlo de cara a la realidad.
Abogado.
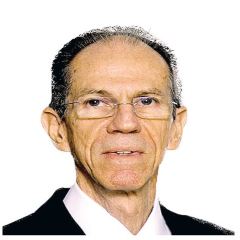 Por
Por 



