
UES investiga hongo Ostra para cultivarlo, producirlo y venderlo
Estudiantes y docentes investigan hongos comestibles como alternativa alimenticia del futuro por su alto contenido proteico y su producción sostenible.
Los hongos, tanto comestibles como no comestibles, cumplen una función esencial en la naturaleza. Son responsables de degradar la materia orgánica de animales y vegetales, permitiendo que los nutrientes se reincorporen al suelo y ejerciendo un control natural sobre el ecosistema. Además, producen compuestos y sustancias que los protegen de sus depredadores.
Estos organismos resultan fascinantes por su capacidad de adaptación. Algunos nacen, crecen y se reproducen en cualquier lugar durante el invierno, mientras que otros son cultivados en viveros con fines alimenticios. Su diversidad morfológica es llamativa, pero es fundamental conocer sus características antes de consumirlos, ya que algunos pueden ser tóxicos. Investigadores de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de El Salvador (UES) desarrollan el estudio "Producción y procesamiento del hongo Ostra (Pleurotus ostreatus) en el área de vivero, Estación Experimental y de Prácticas de la Facultad de Ciencias Agronómicas", con el objetivo de enseñar su cultivo, procesamiento y comercialización.
El cultivo de hongos es considerado el alimento del futuro debido a su alto contenido proteico, capaz de sustituir la carne. Se estima que existen alrededor de 100,000 especies de hongos en el mundo, y en El Salvador se han identificado 101 especies comestibles. Durante su investigación, los expertos recolectaron muestras en diez áreas naturales protegidas y determinaron que el hongo comestible más consumido en el país es el Tenquique (Pseudofistulina radicata schewein), que crece en cafetales.
TE PUEDE INTERESAR: El ADN en el café, clave para su sabor, crecimiento y pureza
El hongo libera esporas desde su sombrero para originar nuevos ejemplares.
Posee raíces y una seta, la parte visible y comestible. Su desarrollo es particularmente interesante cuando se cultiva en viveros.
Mientras algunos hongos tienen aplicaciones alimenticias, otros cumplen funciones ecológicas o pueden ser tóxicos.
"Desde el Alma Mater investigamos los hongos comestibles como alimento del futuro. Países como México, Guatemala, Honduras y Costa Rica han impulsado su cultivo, pero El Salvador ha quedado rezagado en estos avances agrícolas. Desde el Departamento de Fitotecnia de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la UES buscamos alternativas de producción sostenible que contribuyan a la salud de los consumidores y al desarrollo agrícola", explica Óscar Rodríguez, investigador e ingeniero agrónomo de la UES.

Rodríguez destaca que "actualmente existen preocupantes indicadores sobre la alimentación en el país. Por ello, desde la universidad promovemos el cultivo de hongos comestibles, una fuente de nutrientes con potencial para sustituir la carne. Trabajamos en el campo con agricultores, estudiantes y comunidades para concienciar sobre su importancia. Este producto puede cultivarse, venderse y consumirse en diversas preparaciones, y su demanda en el país sigue en aumento".
"Cuando nos reunimos con los tres sectores, compartimos técnicas científicas y educativas sobre el producto. Los agricultores mostraron interés en su cultivo, realizamos algunas prácticas y obtuvimos resultados positivos. Sin embargo, la investigación se ha detenido por falta de presupuesto en la UES. Contamos con el espacio físico para un laboratorio, pero no con los $21,000 necesarios para adquirir el equipo. La Facultad de Ciencias Agronómicas está abierta a recibir apoyo de la empresa privada o de organismos internacionales para desarrollar el proyecto a gran escala", comenta Rodríguez.
LEER: UES aplica fertirriego e hidroponía para sembrar hortalizas
Añade que "según el Programa Mundial de Alimentos (PMA), la situación de seguridad y soberanía alimentaria en El Salvador es alarmante. En los últimos 30 años, el país ha enfrentado fenómenos como huracanes, inundaciones, sequías, deforestación y contaminación de los recursos hídricos. Además, la desigualdad en el acceso a la tierra y la posible reactivación de la minería podrían agravar la crisis agrícola, causando pérdidas económicas significativas. Actualmente, El Salvador ocupa el puesto 28 en el Índice Mundial de Riesgo Climático y está expuesto a los efectos de El Niño y La Niña".
"Es necesario trabajar en conjunto con el gobierno, el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y el Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal (CENTA) para reactivar la agricultura. La UES es la única universidad pública del país y merece un presupuesto digno para continuar sus investigaciones sobre alimentación. Es fundamental educar a la población sobre el consumo de productos criollos naturales, que son ricos en proteínas y beneficiosos para la salud", enfatiza el investigador.

Rodríguez menciona que "hemos desarrollado estudios como 'Generación de tecnologías en la producción, conservación y consumo del hongo ostra (Pleurotus ostreatus) en El Salvador' y 'Producción y procesamiento del hongo ostra en el área de vivero y Estación Experimental y de Prácticas de la Facultad de Ciencias Agronómicas'. Los resultados han sido positivos, y actualmente el CENTA lleva a cabo otra investigación relacionada con el tema".
Este proyecto involucra a investigadores de la UES, estudiantes, comunidades y agricultores. En su fase inicial, evaluaron residuos agrícolas y determinaron la cantidad y calidad de la semilla a cultivar.
Construyeron un módulo artesanal, recubierto con plástico negro para evitar la contaminación del cultivo.
La producción se realiza de forma escalonada para garantizar disponibilidad durante todo el año.
"Comencé a estudiar los hongos en la pandemia"
"Mi interés por los hongos comestibles surgió cuando cursaba las materias de estadística y diseño experimental. Durante la pandemia de COVID-19, nos asignaron este tema como proyecto de investigación, pero no pudimos realizar prácticas de campo. Con el tiempo, mi curiosidad creció, especialmente en torno a su cultivo y manejo. Al realizar mis horas sociales, contacté al ingeniero Óscar Rodríguez para involucrarme más en el tema y aceptó mi propuesta", relata Gabriela Geraldina Pérez Parada, egresada de Ingeniería Agronómica.

Pérez explica que "me recomendó acudir al CENTA para realizar mi investigación y prácticas profesionales. Actualmente, trabajo con tres tipos de hongos comestibles: el Pleurotus ostreatus y dos setas coreanas. Una de ellas es el Tuber regium, conocido como 'rey tuberoso', una especie consumida en África y Asia por su sabor y propiedades nutricionales y medicinales. La otra es el Sajor-caju, conocido como 'ostra del trópico', que ha sido adaptado al país".
La egresada detalla que "en el laboratorio es esencial seguir protocolos de seguridad, cultivo e higiene para evitar la contaminación del producto. Es un trabajo meticuloso que requiere paciencia y precisión. Se utilizan herramientas como el mechero de alcohol, colocado dentro de la cámara de flujo laminar para aislar bacterias y esporas durante los procedimientos técnicos y científicos".
"Manejamos el bisturí con extremo cuidado, ya que una cortadura puede contaminar el proceso. Utilizo un sacabocado para extraer la raíz del hongo y trasladarla a cajas especiales, donde se propaga y da vida a la seta, la parte visible y comestible. Al finalizar la investigación, que dura seis meses, elaboraré un manual técnico que entregaré al CENTA y a la UES como guía para el cultivo de hongos comestibles. Presentaré este trabajo a mis asesores en la universidad como parte de mi proceso de graduación", agrega Pérez.

El sabor de los hongos
Muchas personas creen que los hongos comestibles tienen un sabor desagradable, pero la realidad es que varía según la especie. Algunos son salados, amargos, agrios o con textura carnosa.
Su producción tiene un gran potencial en el país, ya que pueden cultivarse en pequeños espacios, tanto de forma artesanal como industrial.
Se requiere un cuarto con iluminación adecuada, frascos de vidrio para la semilla y sustratos como aserrín, olote de maíz y maicillo.
Estos sustratos se mezclan y esterilizan en una autoclave antes de ser trasladados a la cámara de flujo, donde se inocula el hongo. Luego, se coloca en una incubadora hasta que el micelio coloniza el sustrato. Una vez listo, se transfiere a bolsas plásticas perforadas para su crecimiento en el vivero.
Cuando la cosecha está lista, los hongos se cortan, analizan y evalúan su calidad.
Todo el proceso dura aproximadamente seis meses, siempre que se realice en condiciones óptimas.

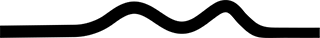


 CONTENIDO DE ARCHIVO:
CONTENIDO DE ARCHIVO:
