
Sótano del Rubén Darío: una tumba silenciosa
Por el 36o. aniversario del terremoto de octubre de 1986, publicamos el relato de Antolín Herrera Escobar, fotoperiodista de El Diario de Hoy, escrito en aquella ocasión por el periodista Rolando Monterrosa. A continuación la descripción de aquel entonces:
Los escombros de lo que fuera el edificio Rubén Darío parecen, a simple vista, una mole inanimada y silenciosa; en realidad es una horrible tumba que aprisiona en sus entrañas de cemento y hierro, los cuerpos triturados de centenares de personas, víctimas del brutal terremoto del viernes 10 de octubre de 1986.
Ayer que penetré por la tortuosa red de túneles, introduciéndome hasta varias “bolsas” o espacios donde el techo derrumbado forma bóvedas y hasta el sótano casi intacto, donde existe un orden sobrecogedor, pude comprobar que la mole de escombros se mueve en forma imperceptible, pero constante; como si estuviese dotada de vida, una maligna vitalidad que amenaza con descargar su furia sobre la vulnerable carne de los intrusos.
Como reportero de EL DIARIO DE HOY he permanecido varios días pendiente de las operaciones de las brigadas de rescate, viendo e informando cómo éstas sacan los cuerpos de las víctimas, calcinados unos y desfigurados otros, por la avanzada descomposición orgánica.
Una y otra vez los “Topos” del equipo de rescate mexicano se internan por los agujeros practicados en la compacta masa de ripio; permanecen dentro por largo tiempo, hasta que asoman de nuevo a la superficie, sudorosos, cubiertos de polvo y malolientes. A grandes voces anuncian a la gente de afuera que han encontrado más cadáveres o pertenencias tomadas de éstos.
Los familiares se agolpan ansiosamente alrededor del “Topo”; lo abruman a preguntas; sobre el aspecto del muerto, el sexo, color del cabello, placas y coronas en los dientes, un trozo de vestido, un llavero, cualquier cosa; incluso el dramático y conmovedor absurdo de “no por casualidad le habló; tal vez esté viva mi hija todavía, señor, ¿Ah…!”.
Puede interesarle: Tormenta Julia causó daños en 23 puentes
A veces, como en este caso, los “Topos” dan la respuesta del respetuoso silencio, roto solamente por los ahogados sollozos de los familiares que, tapándose la boca convulsivamente con un puñado de pañuelo, vuelven otra vez a sus sitios de guardia, a esperar nuevos rescates.
Las autoridades prohibieron recientemente que continuara la labor de rescate, debido a la inminente caída del edificio vecino, “Pacífico”, que según dijeron irritados funcionarios del MOP, podría precipitarse sobre las cuadrillas en cualquier momento.
Los “Topos” fueron obligados a firmar una acta notarial, eximiendo de responsabilidad al gobierno democristiano de cualquier accidente o desgracia mayor que puedan sufrir de ahora en adelante.
Después de varios días de registrar periodísticamente este trágico espectáculo, se comienza uno a identificar con el dolor de las personas, se olvida uno de que la función del informador es la del espectador imparcial y no necesariamente la del protagonista; pero, resulta inevitable, de pronto, dejar de identificarse con el dolor de las personas y, uno quiere ayudar; quiere participar.
Un sentimiento así me movió a aceptar sin vacilaciones la invitación que ayer me formuló, casi en tono de cordial desafío, uno de los “Topos”, con quien nos hemos hecho amigos, para acompañarlo, armado con mi cámara, en una incursión al pavoroso interior del monstruo de ripio y chatarra.
En las entrañas de la estructura
Lo primero que uno debe hacer al penetrar por los oscuros y serpenteantes túneles es echarse sobre el suelo, para arrastrarse de barriga. Sobre la escabrosa superficie de los canales abiertos por los zapadores; por arriba y por abajo, apuntando a la cabeza, la cara y otras partes del cuerpo, se proyectan agudos extremos salientes de varillas de hierro y aristas vivas de ladrillos y trozos de concreto. No bien hubimos logrado internarnos unos tres metros adentro del túnel, cuando ya había identificado en distintas partes de mi cuerpo, varias heridas que si bien eran leves, abatían sobre mí el temor del tétano.
Nos dirigíamos al sótano del Darío por la parte oriente de la estructura. A medida que avanzábamos hacia la profundidad de la estrecha garganta, la oscuridad se volvió total, por lo que mi guía encendió la única lámpara que llevábamos. Desde entonces perdí la capacidad de orientarme, con respecto a puntos de referencia del exterior que había venido estableciendo desde que penetré al recinto.
El aire enrarecido en el que flotaba un polvillo en forma aneblinada, volvía difícil la respiración. Por otra parte, mi amigo el “Topo” iba delante de mi removiendo el polvo con los movimientos de su cuerpo. Yo llevaba mi cara muy cerca de sus botas, mientras escuchaba sus voces de alerta, para evitar varillas puntiagudas y piedras sobresalientes o a punto de desprenderse de la pequeña bóveda.

En un segmento del túnel, donde ya no podía ver hacia atrás por la posición en que me hallaba, ni para adelante donde me entorpecía la visión el cuerpo de mi amigo, “el Topo” me hizo una señal para que guardáramos silencio y apagó la lámpara porque quería, dijo, demostrarme algo. Obedecí y al cabo de algún rato de un curioso e inquietante percibir de ruidos que el oído trata de identificar, pero que a menudo no lo logra, mi guía, me preguntó “¿Oíste eso?”. Sin saber exactamente a qué se refería, le respondí por compromiso que sí; pero él insistió exigiéndome que describiera lo que habla oído. Tuve que hacerlo porque la posición en que me hallaba era incómoda; además, y esto era lo peor, el silencio y la oscuridad me hablan generado una sensación opresiva, cercana a la angustia, de la que sentía la irrefrenable compulsión de escapar. Respiraba agitadamente el aire enrarecido, cargado ahora con olores nuevos y densos.
Contesté a la pregunta de mi amigo diciendo que los ruidos eran algo así como pequeños chillidos, como el rechinar de dientes y, a veces, otros ruidos parecidos al reventar de un lazo.
“¿Sabes qué es eso?”, me preguntó con el irritante tono de alguien que sabe que uno, de todos modos, va a responder que no; “se trata nada menos -agregó- que de los ruidos del asentamiento de los escombros. Las losas se están apretando cada vez más, unas contra otras; si nos quedáramos aquí un par de días, este pequeño túnel se iría haciendo cada vez más y más chico, hasta aplastarnos dulce y fatalmente.
“Creo que muchas personas, aún con vida, murieron así, mediante este sutil y lento apretamiento de sus cuerpos; se puede adivinar, por la posición en que se hallan algunos cadáveres”, agregó.
Sin ocultar mi nerviosismo ante la posibilidad de una trituración, que no por suave, es más deseable, le pedí que continuáramos nuestro rumbo y que dejáramos por el momento los experimentos. Que si quería decirme algo, que mejor me lo explicara de palabra, sin ejemplos dramatizados, como el que acababa de darme, y que yo trataría de entenderle todo.
Creo que el episodio no fue sino una peculiar manifestación del sentido del humor de los “Topos’’. Son gente única.
Continuamos arrastrándonos por el rústico tubo unos seis metros más adentro, hasta desembocar por fin en una pequeña bóveda, donde si bien pudimos incorporarnos, no alcanzábamos a permanecer de pie. Parecía una sala de ventas de ropa donde había varios maniquíes destrozados. Era un cuadro impresionante, pues la semejanza de los muñecos con las figuras humanas las volvía especie de mudo coro griego, anunciando -para mí que aún no había visto a ningún cadáver- horrores que todavía ahora me estremece recordar.
El ambiente estaba dominado por las emanaciones de centenares de frascos rotos conteniendo perfumes y toda clase de shampúes, aceites y otros cosméticos; sin embargo, las emanaciones parecían desplazarse en una densa humedad que se pegaba al cuerpo, volviendo la copiosa exudación provocada por el calor de adentro, en una capa pegajosa entre el cuerpo y nuestra ropa.
Poco a poco la bóveda se hizo más alta, hasta que pudimos enderezar el cuerpo y caminar erguidos.

El sabor de la muerte
Mi guía se había adelantado con su lámpara, dejándome en completa oscuridad y nuevamente sumido en un total silencio. Le grité que me esperara. El accedió mientras yo creía sorprender en la oscuridad el destello blanco de su dentadura sonriente.
Haciendo con su lámpara un amplio círculo luminoso alrededor del recinto, me mostró una oquedad de donde habían extraído el cadáver de una mujer. Se trataba de una persona que abandonó la bóveda, subiendo las escaleras hacia la primera planta, donde fue aplastada por las losas que se desprendían de sus soportes desde más de tres pisos hacia arriba. “Si la mujer se hubiera quedado quieta, aquí, no le habría pasado nada”, dijo mi guía, mocionándome a que lo siguiera.
Continuamos la marcha a lo largo de un pasillo, al final del cual observé una, claridad, lo cual es sumamente alentador cuando uno ha pasado mucho tiempo dentro de un túnel de precaria estabilidad.
Nos metimos en otro recinto lleno de agua hasta una altura de unos diez centímetros de profundidad, donde flotaban centenares de prendas de vestir, rollos de telas. Otro cuarto, aparentemente una bodega, contenía hierro, tubos y madera, casi todo de desecho. Al penetrar al fondo del cuarto una súbita oleada de fetidez envolvió cálidamente mi cuerpo, provocándome de inmediato la violenta reacción del vómito.
Levantando el haz de luz hacia el techo, mi amigo “Topo” señaló una pierna que colgaba macabramente, mientras el resto del cuerpo permanecía oculto, bajo una enorme losa que lo aprisionaba.
El miembro, hinchado a dimensiones pavorosas, se había engusanado y estaba cubierto por millares de moscas que, sobresaltadas por la luz, comenzaron a revolotear a mi alrededor, zumbando por todas partes. Asqueado traté de correr fuera de su alcance, dando manotazos y tratando de reprimir el cada vez más apremiente vómito.
Al salir de allí, tratando de recuperar el aliento, pero con la repugnancia que me causaba aspirar el fétido miasma, experimenté el curioso fenómeno de que el olor de la muerte va acompañado de sabor; un sabor dulzón que me duró en la boca por muchas horas.
Reponiéndome, tomé varias fotografías mientras mi amigo explicaba que para rescatar ese cadáver habría que provocar un derrumbe o sacarlo en pedazos.
Más adelante llegamos a un amplio cuarto que debió de haber sido un cafetín, por la disposición de las sillas, todavía en pie, platos de comida servidos en las mesas, botellas de bebidas gaseosas medio llenas y cubiertos dispuestos ordenadamente. La habitación está en el corazón del sótano del edificio. De nuevo el “Topo” me explicó que si la gente hubiese permanecido en calma, aquí, muchos se hubiesen salvado. Los que corrieron escaleras arriba, para huir de la hecatombe, sólo se apresuraron al encuentro con la muerte que los atrapó en la primera planta, dice el guía.
Después de una hora de macabro itinerario por entre la enorme tumba que encierra a centenares de desaparecidos, rogué al “Topo” que me guiara de nuevo a la superficie.
“No te rajes mi cuate -dijo socarronamente-; aquí estamos seguros. Si se derrumbara el edificio Pacífico, aquí no nos pasaría nada”.
Al emprender el regreso, el “ Topo” me señaló otros cuerpos atrapados entre bloques de cemento y hierros retorcidos. A uno sólo le asoma el pie izquierdo que ha comenzado a pelarse, por el avanzado proceso de descomposición; del otro únicamente puede apreciarse la corona de la cabeza, probablemente un hombre; quizá no murieron “dulcemente aprisionados” como lo describe mi guía, sino de la más misericordiosa de todas, la muerte súbita, más benigna que el dolor.
Este fue el mejor consuelo que pude rebuscarme para darlo a los familiares que esperaban ávidamente afuera , preguntándome si no había visto a una señora de pelo blanco, vestido rojo-floreado o a un señor que tiene los dos dientes de arriba de oro.
Afuera de la tumba, la luz, el aire y la risa de niños burlando la vigilancia de los severos policías, nos devuelve el aliento y el optimismo y por un instante nos hace olvidar que todavía sigue temblando y que el edificio “Pacífico” se inclina cada vez más sobre los “Topos” , entrando y saliendo éstos de las ruinas con cédulas deterioradas, llaveros retorcidos, relojes calcinados y, entre las manos negras de tierra de uno de ellos, un trozo de papel en el que alguien escribió: “Llegate a la casa hoy en la noche, dan una buena película en el canal 12, se llama: todo comenzó en un parque o algo así…”.


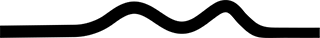


 CONTENIDO DE ARCHIVO:
CONTENIDO DE ARCHIVO:
