“Quiero vivir, quiero volver a trabajar”: Miguel y su lucha contra cinco golpes a su salud
Creyó morir en dos ocasiones, ahora sobrevive con ánimos pese a continuar soportando diferentes padecimientos. Busca ayuda para salir adelante.
“Señor, en tus manos pongo mi vida. Si quieres que quede en esta camilla, alabado sea tu nombre; y si aún me quieres en esta tierra, igual”. Esta ha sido la plegaria que Miguel Marroquín, de 40 años de edad, ha elevado al cielo en dos ocasiones en diferentes camillas de dos hospitales. La primera vez, cuando tuvieron que amputarle una de sus piernas, en 2019; la segunda, cuando estaba conectado a un tanque de oxígeno, debatiéndose contra el COVID-19, en 2021.
La vida de Miguel Ángel Marroquín Marroquín ha sido un camino espinoso y de lucha contra los múltiples golpes a su salud desde su juventud. En una sencilla vivienda, en el caserío Apancino, del municipio de San Martín, Miguel reposa a diario en su sofá. Hasta hace unos cinco años jugaba fútbol, salía a andar en bicicleta hasta el parque El Cafetalón, en Santa Tecla, La Libertad, y podía trabajar; ahora su deteriorada salud no le permite realizar casi ninguna actividad.
Con su salud maltrecha y su necesidad espera que sus palabras lleguen al corazón de personas que quieran extender su mano en su ayuda.
A sus 22 años, unos extraños malestares le hicieron ir a buscar una respuesta médica a un puesto de FOSALUD: era diabetes. “Cuando me descubrieron la diabetes usaba la talla 38 de pantalón, luego usé la 36 hasta que bajé a usar la talla 32”, cuenta Marroquín.

Entonces los médicos le recetaron Glibenclamida, un fármaco utilizado en el tratamiento de la diábetes mellitus tipo 2. Con el medicamento logró subir de peso y sentirse mejor, pero tras siete años de enfrentar a la enfermedad, ésta avanzaba sin piedad. “Si me hacía una heridita se me ponía amarilla la piel y costaba que se me sanara”, recuerda. Comenzaron a aplicarle insulina.
Su vida aparentemente iba “normal”, hasta que unas llagas en los pulgares de sus pies empeoraron el escenario: su pie izquierdo se engangrenó, el otro se recuperó. Era 2018, a los 36 años de edad de Miguel. “(Antes) fui a un médico y me dijo que había que amputar el dedo, no le creí. Continué tratándome el dedo enfermo aquí en la casa y mejoró más o menos. Entonces me recomendaron ir a una clínica de medicina natural”, cuenta Miguel.
Durante dos meses, semana tras semana, Miguel acudía a la clínica naturista ubicada en las cercanías de la Universidad de El Salvador, en San Salvador. “Espérese una semana, ya va a hacer reacción la medicina”, eran las palabras que en cada cita le decía la mujer que atendía a los clientes de aquel local. La reacción no sucedió y la gangrena avanzó de su dedo a todo su pie izquierdo. “Gastamos hasta el último peso de unos ahorros, cerca de $1,200, que al final no sirvió para nada. Nos estafó”, lamenta este hombre.

Aunque Miguel solo logró estudiar hasta noveno grado, pudo levantar un pequeño negocio de venta de accesorios y reparación de teléfonos celulares en el centro capitalino. Por su complicación en su extremidad, ni siquiera pudo trabajar en diciembre de 2018, uno de los meses más esperados por los comerciantes de esa zona. En enero del siguiente año, le compartió a un amigo imágenes de su pie infectado y éste se comunicó con un ortopeda, quien alarmado recomendó: "¡Que se vaya inmediatamente a un hospital!".
Sin dinero y sin poder caminar bien, Miguel llegó al Hospital San Rafael, de Santa Tecla, con ayuda de su amigo. “¿Está consciente de que su pie lo va a perder?”, fueron las primeras palabras del médico al observar la infección. Pero las noticias fueron todavía menos alentadoras: la gangrena había llegado hasta la pierna. A las siete de la noche, el 17 de enero de 2019, le amputaron la pierna izquierda a Miguel. Minutos antes de que la anestesia lo sedara por completo, se encomendó a Dios. Era la primera vez desde una camilla de un hospital.
Al despertar y palpar el borde de su rodilla izquierda, se dijo a sí mismo: “Tengo que aceptar mi realidad. Una discapacidad no me va a quitar el sueño de vivir”.
Miguel no se escapó de la pandemia
En casa y a pesar de su limitante, como pudo puso un negocio afuera de su vivienda, aunque no como el que él tenía en el centro de San Salvador. Consiguió un par de muletas y una silla de ruedas, y así lograba trabajar. Pero su cuerpo alojaba otra enfermedad inmisericorde. Vómitos frecuentes, debilidad y una súbita reducción de peso. En el Hospital de San Bartolo, en Ilopango, le dijeron que “podría ser insuficiencia renal”. Era agosto de 2021 y Miguel empezó a sentirse cansado, que le faltaba el aire. Llamó al 132: se había contagiado de coronavirus.
Para entonces, la pandemia de COVID-19 en El Salvador provocaba cerca de 300 contagios diarios, según datos gubernamentales. Aislado en su habitación, un pequeño cuarto de paredes de tierra con un viejo techo, el hombre pidió que lo llevaran al hospital San Rafael, desde allí fue remitido al Hospital El Salvador. El diagnóstico: COVID-19 positivo, insuficiencia renal crónica, diábetes y anemia profunda. Un cuadro que para algunos sería lo suficiente como para entregarse a los brazos de la muerte, pero no para Miguel.
“Nunca pensé en abandonar esta lucha y ni pienso hacerlo tampoco”, asegura. En su etapa más grave del COVID-19, en uno de los ochos días que estuvo ingresado, él solo levantó una oración como la que hizo el día que le amputaron su pierna izquierda, en aquella camilla del Hospital San Rafael.
El virus dañó el riñón que aún tenía sano, así como su pulmón izquierdo. Tras este otro duro episodio en un hospital, regresó a su casa a continuar con su sencillo puesto de accesorios y reparación de celulares, para salir adelante por sí mismo, para ayudar a su familia, un núcleo formado por sus dos hermanos mayores (también diabéticos), su sobrina de 20 años y él.

Un día mientras afinaba la vista para ver las diminutas piezas de los celulares, Miguel sintió que una “sombra” opacaba su ojo derecho. Aquella experiencia que le dejó sin sus ahorros le enseñó a consultar solo con médicos. Un oftalmólogo le informó que, a causa de la diábetes, sus ojos padecen de un sangrado de retina. Con su vista ahora deteriorada, ya no puede desempeñar su trabajo. “En el día no puedo salir ni siquiera a la calle porque no sé si voy a poner las muletas en una piedra, en un hoyo o en un lugar plano. No distingo nada”, dice cabizbajo.
Miguel necesita mensualmente de unas gotas para sus ojos, las cuales tienen un valor de casi $20, además de inyecciones que cuestan $160 para tratarse dicho problema, un dinero con el que no cuenta. Recientemente pudo aplicarse una dosis, pero gracias a la solidaridad de algunos vecinos. “No siento mejoría. El oftalmólogo me dijo que si las inyecciones no funcionan deberá tratar con intervención láser”, comenta.
LEE TAMBIÉN: Denuncian arresto de joven con enfermedad mental en Cabañas
Al gasto para su medicamento se suma el del transporte particular para asistir, cada 15 días, a sus citas de oftalmología y nefrología, cada ocho días, en el hospital Rosales: $25 desde el caserío Apancino hasta ese nosocomio, ida y regreso. Una inversión que asume su hermana mayor Martha Silvia Marroquín, de 44 años, quien trabaja en la tienda de un centro escolar en San Martín, en donde devenga el mínimo. “Ese un dinero no está en nuestro presupuesto”, aseguran.
Ganas de vivir pese a la adversidad
“Para mí la vida sigue, pero lo que quiero es recuperar la vista para volver a trabajar. No me gusta estar ‘de balde’, si me como un pedazo de pan es porque lo he ganado con mi esfuerzo”, dice con aspiración Miguel.

Él hace un llamado a personas altruistas para que puedan ayudarle a comprar parte de sus medicamentos, a contribuir para mejorar su casa para poder desplazarse con facilidad en su silla de ruedas, así como reparaciones en su habitación puesto que cuando llueve se filtra el agua, ya que la pared de su cuarto es de adobe.
“Quiero seguir luchando, quiero salir adelante, recuperar mi vista, porque quiero vivir plenamente los años que Dios me preste”, afirma a pesar de todo.
Si usted desea ayudar a Miguel Ángel Marroquín puede comunicarse a los teléfonos 7017-9567 y 7624-0105.

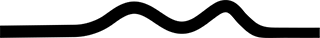


 CONTENIDO DE ARCHIVO:
CONTENIDO DE ARCHIVO:
