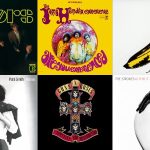¿Qué les faltó a los acuerdos de paz de 1992?
"A los Acuerdos de Paz no les faltó nada, pues en ellos se refleja una visión integral que va desde la comprensión del porqué de la guerra, pasa por el fin del conflicto y sigue hasta la construcción de un Estado de derecho fuerte, democrático, respetuoso de la ley, de las libertades y de los derechos humanos. Aplicarlos a cabalidad era el requisito para construir y lograr de la PAZ con letras mayúsculas. Así las cosas, los problemas no están en los Acuerdos de Paz, sino en la puesta en marcha de sus disposiciones".
Esa es la respuesta categórica a la pregunta de El Diario de Hoy, del abogado y diplomático salvadoreño Francisco Galindo Vélez, exfuncionario de Naciones Unidas y estudioso del proceso de paz entre el gobierno y la guerrilla.
Galindo Vélez trabajó muchos años con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, fue embajador en Francia y Colombia y es autor del libro El Salvador: From the Paradox of Peace to Social Warfare (El Salvador: De la paradoja de la paz a la guerra social), publicado por L'Harmattan, París en 2024.
Hijo del desaparecido jurisconsulto Reynaldo Galindo Pohly pariente del abogado y escritor David Escobar Galindo, miembro de la comisión gubernamental de diálogo de entonces, Galindo Vélez analiza el origen de la guerra (1980-1992) partiendo de una opinión muy propia, pero con fundamento: "La guerra la construimos los salvadoreños a lo largo del tiempo".
Estas son sus impresiones…
¿Por qué hubo guerra en El Salvador?
Como yo veo las cosas, y debo insistir en que se trata de mi opinión, la guerra la construimos los salvadoreños a lo largo del tiempo, por medidas que se tomaron o que se dejaron de tomar que fueron dando forma a una organización de país y de sociedad que generaba exclusión. Así, se fue construyendo un complejo andamiaje, y claro, en el contexto de la guerra Fría, los de fuera metieron sus manos, pero ellos ni la crearon ni la inventaron. Ciertamente, al volverse parte de la Guerra Fría, tomó una dimensión internacional y fue mucho más intensa por los apoyos que recibió cada una de las partes.
Estoy consciente de que esta opinión del origen de la guerra no es del gusto de todos, pero es como yo veo las cosas. Es cierto que es mucho más sencillo convencerse de que el origen de lo malo que sucede en un país es la responsabilidad de los extranjeros, de la naturaleza o del destino porque eso nos libera, por lo menos en nuestro fuero interno, de toda responsabilidad.
Usted considera que los Acuerdos de Paz son exitosos. ¿Por qué?
Es fundamental diferenciar entre fin de conflicto y construcción de la paz. En relación con el fin del conflicto, la separación de las fuerzas beligerantes, la desmovilización del FMLN, la entrega de sus armas y su tránsito hacia partido político fueron ejemplares. Las reformas institucionales fueron reales y profundas, se cambió la doctrina de la fuerza armada, se le subordinó a la autoridad civil, salió de la seguridad pública y se le sometió a un proceso que se llamó de depuración y se redujeron sus efectivos; se desmantelaron los batallones de reacción inmediata, las instituciones de seguridad pública, las entidades paramilitares y los servicios de inteligencia; se creó una nueva Policía Nacional Civil; se creó un Tribunal Supremo Electoral; así como una Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. En fin, una numerosa cantidad de reales y significativas reformas institucionales
Todo esto se tradujo en algo fundamental para la población: se perdió el miedo. El Dr. David Escobar Galindo lo resumió muy bien en un poema: Revivimos la suerte / de aquella paz que hicimos / entre los fuegos anhelantes, / entre las voces de los muertos, / es fácil hoy dormir / bajo la colcha / del destino. / Y eso es la paz: / que uno duerma tranquilo, / aún despierto.
¿Por qué diferencia entre fin del conflicto y construcción de la paz?
Los Acuerdos son integrales y cubren todo el camino que va desde el fin del conflicto hasta la construcción de la paz con un Estado democrático respetuoso de las libertades individuales y de los derechos humanos. Así, por ejemplo, se hizo mucho para la reinserción y reintegración con, por ejemplo, el Plan de Reconstrucción Nacional, pero no lo suficiente, y por lo tanto, no se logró lo que los negociadores tenían en mente: la reconstrucción del tejido social a nivel de las comunidades para crear oportunidades para todos; que nadie quedara por fuera y que si alguien lo hacía fuera por voluntad propia. También incluye la segunda parte de los Acuerdos de Paz, porque es un proceso que tiene dos partes, cuyo objetivo era abordar los temas económicos y sociales. Para eso se creó el Foro de Concertación Económica y Social, pero no pudo realizar el trabajo que se esperaba de él.
No hay que olvidar el ambiente político de los años posteriores a los Acuerdos con interminables luchas políticas en que cada uno hacía todo para afectar negativamente a la otra parte. Por eso, decir que los salvadoreños logramos invertir la máxima de Clausewitz e hicimos de la política la continuación de la guerra por otros medios no es una exageración. Esta fue una característica de la posguerra. Terminar un conflicto es un primer paso, fundamental sin duda, y puede tener efectos transformadores, pero a la larga su sostenibilidad se ve afectada si no va seguido de la construcción de la paz. Así las cosas, la ejecución de los Acuerdos de Paz de El Salvador quedó a medio andar.
¿Y cómo se construye la paz?
Las guerras se construyen. En un coloquio en París para conmemorar el vigésimo aniversario de los Acuerdos de Paz, el Dr. David Escobar Galindo lo presentó de la siguiente manera: En la “realidad salvadoreña lo que fue construyendo a lo largo del tiempo fue un conflicto político porque el gran problema del país, aparte de todos los otros problemas de fondo, era la absoluta ineficacia del sistema político y las distorsiones que lo hacían inmanejable. Esto fue generando a lo largo del tiempo las condiciones para desarrollar el conflicto”.
Partiendo de esta afirmación del Dr. Escobar Galindo se puede decir que la construcción de la guerra es un andamiaje complejo de muchas partes y, por consiguiente, la construcción de una paz duradera requiere el desmontaje de cada parte de ese andamiaje. Ahora bien, en el caso de El Salvador hubo otro elemento que el Dr. Escobar Galindo ha mencionado y que es muy importante: las “partes no lo vivieron como un conflicto político porque ninguna de las partes se proponía remodelar el sistema político, sino que allí viene el elemento ideológico”.
La manera en que nos organizamos como país y como sociedad generó exclusión. Y aquí debo recordar de nuevo al Dr. Escobar Galindo hablando de la exclusión: “Porque cuando uno excluye, el excluido naturalmente de alguna manera se vuelve subversivo, esa es la ley de la vida. Entonces la exclusión histórica generada por la ineficiencia del sistema político generó las condiciones para que hubiera un conflicto armado en el país”.
En mi opinión, la construcción de nuestra guerra tiene su origen en la forma en que nos organizamos como país y como sociedad, pues creó fracturas en lo político, económico, social y cultural, con importante exclusión por cada uno de estos elementos, con el poder concentrado en tres pilares fundamentales: La Fuerza Armada, la Iglesia Católica y el establecimiento.
Una parte importante del éxito de los Acuerdos de Paz se encuentra en que se remodeló el sistema político y en que los excluidos de la política se incorporaron a la vida política, social, civil e institucional del país y se limó la fractura política. Las tres columnas de poder también cambiaron sustancialmente; siguieron siendo importantes, sin duda, pero ya no definieron la vida del país de la misma forma que lo habían hecho en el pasado. Todos esto, a mi manera de ver las cosas, son cambios profundos que muchas veces se subestiman.
No obstante, para la construcción de la paz, era necesario limar también las fracturas económica, social y cultural, y eso está previsto en los Acuerdos de Paz, pues incluyen una segunda parte para ocuparse de temas económicos y sociales y para eso los negociadores concibieron el Foro de Concertación Económica y Social. Estas fracturas siguieron generando exclusión después de 1992.
Y hay que agregar la importancia fundamental del control territorial para establecer la presencia efectiva del Estado a lo largo y ancho del país con escuelas, puestos de salud, jueces, policía, infraestructura y monopolio de la autoridad y de la fuerza. Uno de los problemas históricos del país es que nunca terminamos de construir el Estado con todos estos elementos. Tuvimos gobiernos represivos, pero ese tipo de gobierno no tiene nada que ver con un Estado de derecho fuerte respetuoso de la ley, de las libertades y de los derechos humanos. Y ver hacia otros lugares brinda ejemplos interesantes: Singapur y Corea del Sur, por ejemplo, pasaron por gobiernos autoritarios y represivos que crearon Estado y desembocaron en democracias, pero aquí, los gobiernos autoritarios y represivos no lo hicieron.
¿Y por qué la continuación de la violencia con Acuerdos de Paz tan exitosos?
Es una pregunta que me he hecho durante muchos años. Después de 1992, la violencia ha sido de origen diferente porque no persigue objetivos políticos, pero es violencia al fin y al cabo. Me dije, entonces que estábamos ante una paradoja de la paz que nos había llevado a lo que algunos han calificado de guerra social.
Al concentrarme en el estudio de la violencia observé que no era una cuestión de episodios periódicos como algunas veces se ha presentado, sino una constante a lo largo de la historia nacional, con manifestaciones más o menos fuertes, pero una constante sin duda. En su estudio titulado Seeing Indians: A Study of Race, Nation and Power in El Salvador, publicado en 2005, Virginia Q. Tilley reseña 40 casos de revueltas indígenas de diferentes grados de intensidad entre 1771 y 1918. También vale recordar una estadística de la Organización Mundial para la Salud: Entre 1950 y 1980, la tasa de homicidios en El Salvador solo bajó de 30 por 100 mil habitantes en 1965, el resto del tiempo osciló entre 30 y 50 por 100 mil habitantes, muy por encima del promedio mundial de la época de 9 por 100 mil habitantes y de los 10 por 100 mil habitantes que la Organización Panamericana de la Salud califica de epidemia.
Y aquí encontramos un punto fundamental de los Acuerdos de Paz: Al presentar la arquitectura la democracia, la libertad y el respeto de la ley y los derechos humanos, los Acuerdos de Paz contienen la receta, o la fórmula si se prefiere, para desarticular el origen de la violencia que ha marcado la vida del país. Pero al dejar a medias su puesta en marcha, no se aprovechó esa receta y la violencia tuvo una mutación y creció de forma exponencial. Y no le fue difícil porque el Estado no estableció su presencia efectiva en muchas partes del territorio, incluyendo zonas urbanas, y no impuso el monopolio de su autoridad y, así, otros aprovecharon esos vacíos e impusieron su autoridad y su ley a su manera.
En su libro usted argumenta que en El Salvador la violencia de los grupos delincuenciales se hubiera producido aún sin guerra, y por lo tanto, sin Acuerdos de Paz. ¿Puede desarrollar esta idea?
El origen de las pandillas, llamadas maras en El Salvador, es muy complejo y la verdad es que en 1992 nadie podía imaginar que algo así pudiera surgir. Las deportaciones de salvadoreños que habían delinquido en los Estados Unidos coincidieron con el fin del conflicto en El Salvador. El país estaba en una situación de gran esperanza, pero muy vulnerable y gran incertidumbre y no se tomaron las medidas necesarias, independientemente de esas deportaciones, para crear un Estado de derecho fuerte. Quedaron vacíos de los que ya hemos hablado que aprovecharon los recién llegados, muchos de ellos que apenas hablaban español, para organizarse a su manera, ir sumando a otros jóvenes e incluso a miembros de sus familias, y con el tiempo incluso llegar a tener control territorial, decidir quién podía y quién no podía vivir en algún lugar y definir quién debía o no debía vivir. A esto hay que sumar la falta de oportunidades para la juventud. Todo combinado fue dando forma a una realidad sumamente compleja e impresionantemente violenta.
Como he dicho, a mi juicio, los Acuerdos de Paz contienen la fórmula para desarticular la violencia endémica y constante en la historia del país. Al no aplicarse debidamente esta fórmula, es decir, por no haber aplicado partes importantes de los Acuerdos de Paz y al haber hecho la aplicación de algunas otras partes con impresionante desgano, el país, en muchos aspectos y pese a importantes cambios transformadores, siguió siendo lo que siempre había sido y la violencia volvió a manifestarse y así hubiera sido aún sin guerra y sin Acuerdos de Paz. Esto explica también por qué en algunos países de la región que no tuvieron guerras, y por lo tanto no tienen acuerdos de paz, se desarrollara el mismo tipo de violencia.
Para mí, la única vinculación de los Acuerdos de Paz con la violencia delincuencial de las llamadas maras es en el sentido de que esa violencia pudo desarrollarse precisamente porque se desaprovechó la oportunidad que brindaron los Acuerdos de Paz de desmantelar la violencia histórica del país.
Pero ¿una importante crítica de los Acuerdos de Paz es el lento crecimiento de la economía salvadoreña?
Los Acuerdos de Paz se ocupan de asuntos económicos de manera limitada. Se concentran en aquellos aspectos fundamentales para el fin del conflicto y la reinserción y reintegración de los desmovilizados de la Fuerza Armada y del FMLN, de personas desplazadas, refugiados retornados y pobladores en zonas de conflicto y, así, deja otros temas económicos al Foro de Concertación Económica y Social, pero su trabajo nuca llegó a buen puerto.
El modelo económico que se adoptó no es parte de los Acuerdos de Paz. Ese modelo económico, basado en el consenso de Washington empezó a aplicarse desde antes de que terminara la guerra y enfatizaba la privatización, incluida, por ejemplo, la reprivatización de la banca que se había nacionalizado en 1980 y, en general, la reducción del Estado para de esa manera encaminar el país por la vía del desarrollo.
Entonces, por un lado se tenía un país subdesarrollado, pobre y recién saliendo de una larga guerra que causó indecible sufrimiento y destrucción, que para construir la paz debía reforzarse para poder establecerse en todo el territorio nacional con monopolio efectivo de la autoridad y de la fuerza, pero por otro una política económica que propugnaba la disminución del Estado. Y eso contribuyó a los espacios vacíos que otros hábilmente ocuparon.
Claro, viendo hacia atrás todo es mucho más claro, y más fácil, pero desde el punto de vista de resolución de conflictos conviene hacerse la siguiente pregunta: ¿Era ese el momento de aplicar ese tipo de medidas económicas? Además, era una de esas medidas talla única cuyo resultado nunca será el mismo si se aplican en un país desarrollado y en paz o en un país subdesarrollado apenas saliendo de una guerra fratricida.
En su artículo titulado ¿Quo Vadis El Salvador? (enero de 2024), que tengo aquí a la mano, el Dr. Fidel Chávez Mena recuerda que el politólogo estadounidense Francis Fuyukama “divide al Estado en dos dimensiones: Tamaño y Fortaleza. El tamaño tiene que ver con el nivel de intervención directa que este tiene en la economía. Por ejemplo, si el Estado es propietario de bancos, empresas de electricidad, su tamaño aumenta y si privatiza, su tamaño disminuye. La Fortaleza tiene que ver con la capacidad del Estado de hacer que las leyes se cumplan. Esto tiene que ver, entre otras cosas, con la seguridad pública, el control de la corrupción y la transparencia judicial. En la época del modelo neoliberal, el objetivo era reducir el Estado en su tamaño, pero aumentar su fortaleza, como es el caso de Nueva Zelanda y -Singapur. Sin embargo, si se logró el primer objetivo: Reducir el tamaño del Estado, pero no se incrementó su fortaleza. Por el contrario, el Estado se debilitó y prueba de ello fue el incremento del poder de las pandillas y los enormes niveles de corrupción de los gobiernos de ARENA”. Añade que bajo los dos gobiernos de izquierda, “se avanzó en la democratización del país, pero se profundizó la corrupción y se aumentó el poder de las pandillas”.
Para que una democracia funcione, lo político debe ir acompañado de lo económico, social y cultural. Cuando se limita a la política, se logran cambios, que pueden ser muy importantes, pero no son duraderos porque al faltar los otros elementos las personas llegan a un momento “de desencanto con la democracia” y buscan soluciones drásticas aparentemente fáciles.
Otra crítica importante de los Acuerdos de Paz se relaciona con los derechos humanos
El Acuerdo de Chapultepec establece una Comisión de la Verdad que “tendrá a su cargo la investigación de graves hechos de violencia ocurridos desde 1980, cuya huella sobre la sociedad reclama con mayor urgencia el conocimiento público de la verdad”; establece que “hechos de esa naturaleza, independientemente del sector al que pertenecen los autores, deben ser objeto de la actuación ejemplarizante de los tribunales de justicia, a fin de que se aplique a quienes resulten responsables, las sanciones contempladas por la ley”; y estipula que “esclarecer y superar todo señalamiento de impunidad de oficiales de la Fuerza Armada”. También dieron mucha importancia al fin de la impunidad, crearon una Comisión de la Verdad y una Comisión Ad Hoc para la purificación de la Fuerza Armada; esta Comisión Ad Hoc es algo único en materia de resolución de conflictos sin vencedores ni vencidos.
En la práctica, esto se confrontó a otra visión que decía más o menos: hay que estabilizar el país y para eso es mejor dejar de ver hacia atrás y ver hacia adelante, pues en adelante se respetarán los derechos humanos. Pero, además, se dijo que como el informe de la Comisión de la Verdad solo menciona a unas personas presuntamente responsables y no a todas, por lo que la aplicación de sus recomendaciones sería solo para unos pero no para todos, era preferible no aplicarlas. Acto seguido se promulgó la Ley General de Amnistía de 1993 que estuvo vigente hasta que la Corte Suprema de Justicia la declaró inconstitucional en 2016. Con esta ley se paralizaron investigaciones, juicios, se pusieron en libertad personas que ya habían sido condenadas, y se engavetó el informe de la Comisión de la Verdad. Ahora bien, es primordial recordar que esa ley no es parte de los Acuerdos de Paz.
La ley que es parte de los Acuerdos es la Ley de Reconciliación Nacional de 1992.
Lo que tenían en mente durante la negociación de los Acuerdos de Paz lo resumió el Dr. Álvaro de Soto, mediador de las Naciones Unidas de la siguiente manera: “tampoco puedo dejar de preguntarme cuánto más beneficioso podría haber sido para el país en general, y sobre todo para las futuras generaciones, si hubiera prevalecido, por sobre las consideraciones políticas partidistas, el espíritu y la letra del acuerdo que creó la Comisión de la Verdad. Detrás de la Comisión latía la poderosa idea, al decir del secretario general Boutros-Ghali cuando recibió su Informe, de que para sobreponer el trauma del conflicto, El Salvador tenía que pasar por una catarsis de enfrentar la verdad sobre este. Los negociadores del acuerdo de crear la Comisión sabían perfectamente que el informe iba a recibir mucha publicidad a e iba ser descarnado: el mandato de la Comisión así lo exigía, pues se le encargó que investigara ‘los graves hechos de violencia cuya huella sobre la sociedad reclama con mayor urgencia el conocimiento público de la verdad”.
Y como la posibilidad de justicia se cerró en El Salvador mientras estuvo vigente la Ley de Amnistía, las víctimas, familiares de las víctimas y organizaciones de derechos humanos se dirigieron a instancias internacionales como la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Grupo Ad Hoc sobre desapariciones forzadas e involuntarias y otras instancias de las Naciones Unidas.
Así las cosas, la crítica sobre los derechos humanos no debe ir dirigida a los Acuerdos de Paz, sino a la aplicación que no se hizo de sus disposiciones.
Entonces, ¿qué más se hizo en materia de derechos humanos?
Resulta interesante e importante leer los Acuerdos de Paz en el marco de la justicia transicional porque les da una luz muy importante que vale la pena tener en cuenta. Los negociadores no hablan de justicia transicional, pero claramente incluyen muchos de sus elementos constitutivos. Los negociadores estaban pensando claramente en este tipo de justicia pese a que en aquella época todavía no se había desarrollado el concepto.
En el artículo The Invention of Transicional Justice in the 1990s de Guillaume Mouralis que es parte de del libro Dealing with Wars and Dictatorships: Legal Concepts and Categories in Action de Liora Israël y Guillaume Moralis, que contó con la colaboración de Valeria Galimi y Benn I. Williams, publicado en 2012, fue en el Boston Hearld que encontraron la primera mención del término justicia transicional en un reportaje sobre la conferencia sobre Justicia en Tiempos de Transición que la Fundación Carta 77 celebró en Salzburgo a principios de 1992, es decir, el mismo año de los Acuerdos de Paz de El Salvador.
Hablar de justicia transicional, continúan diciendo, se hizo más común a partir de la publicación del libro, Transitional Justice: How Emerging Democracies Reckon with Former Regimes, que puede traducirse como Justicia transicional: cómo las democracias emergentes tienen en cuenta los regímenes anteriores, que Neil J. Kritz editó en 1995, es decir, tres años después de los Acuerdos de Paz. Y para ubicarnos aún mejor en el tiempo: 5 años antes del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y 10 años antes de su entrada en vigor y de la creación de la Corte Penal Internacional. En otras palabras, los negociadores de los Acuerdos de Paz y el mediador de las Naciones Unidas, en muchos aspectos se adelantaron a la justicia transicional porque sabían que era parte fundamental de un proceso de construcción de la paz.
Para las Naciones Unidas la justicia transicional es "toda la gama de procesos y mecanismos relacionados con el intento de una sociedad de asumir el legado de violaciones y abusos pasados a gran escala para garantizar la rendición de cuentas, hacer justicia y lograr la reconciliación", con el objetivo de “reconocer a las víctimas de abusos pasados como titulares de derechos, aumentar la confianza entre los individuos en la sociedad y la confianza de los individuos en las instituciones del Estado, y reforzar el respeto de los derechos humanos y promover el Estado de Derecho”. Se trata de verdad, justicia, reparación y no repetición para contribuir a la reconciliación y prevenir nuevas violaciones.
Ahora bien, este planteamiento de los Acuerdos de Paz en la realidad se confrontó al de ver hacia adelante y dejar de ver hacia atrás. Pese a eso, se tomaron importantes medidas. En primer lugar, se cumplió con las recomendaciones de la Comisión Ad Hoc de purificación de la Fuerza Armada, que es lo que los expertos en este tema llaman de lustración, es decir, purificar o purgar. Y si bien el informe sigue siendo confidencial, se sabe que un poco más de un centenar de oficiales de alta graduación fueron dados de baja. Esto es algo muy propio del proceso salvadoreño. Además, se redactó y se presentó el informe de la Comisión de la Verdad que, pese a haber sido engavetado, es de dominio público. Finalmente, y de suma importancia, se desmanteló el aparato que había hecho posible las violaciones a los derechos humanos.
Pero el tema sigue abierto…
Sí, porque todo lo que se ha hecho no da satisfacción a las víctimas, familiares de las víctimas y organizaciones de derechos humanos que consideran que la justicia es el precio que se ha pagado por poner fin a la guerra, y ha permitido que siga la impunidad. Para ellos no ha habido cierre. Esto se observa en otros conflictos, incluso algunos que terminaron hace muchas décadas. Como las heridas siguen abiertas porque no ha habido cierre, y este es un tema en que la Justicia Transicional puede ayudar mucho, con una visión de justicia restaurativa para ayudar al cierre, porque lo que se observa a través del mundo es que mientras no hay cierre los conflictos no terminan.
¿Qué faltó a los Acuerdos de Paz?
Mi respuesta es que a los Acuerdos de Paz no les faltó nada, pues en ellos se refleja una visión integral que va desde la comprensión del porqué de la guerra, pasa por el fin del conflicto y sigue hasta la construcción de un Estado de derecho fuerte, democrático, respetuoso de la ley, de las libertades y de los derechos humanos. Aplicarlos a cabalidad era el requisito para construir y lograr de la PAZ con letras mayúsculas. Así las cosas, los problemas no están en los Acuerdos de Paz, sino en la puesta en marcha de sus disposiciones.
Hace tiempo, el Dr. Federico Mayor Zaragoza, ex director General de la UNESCO, me contó una anécdota: “Recuerdo cuando Javier Pérez de Cuéllar me encomendó ir personalmente al término de los Acuerdos de Chapultepec. En una de nuestras visitas en aquella época visité a ‘los guerrilleros’. Al entrar, un joven vigilante armado me preguntó con ansia: ‘Señor, ¿quién ha ganado? ¿Nosotros o ellos’. Le contesté: creo que es posible que hayamos ganado todos”.
¿Qué lo motivó a escribir el libro?
En un primer momento como requisito de tesis para completar un doctorado en Francia, pero después, y aún más importante, para alertar a las nuevas generaciones y recordar a los mayores la significación fundamental de la memoria para repetir aquellos tiempos de pesadilla; hacer hincapié en la diferencia entre fin de conflicto, que puede ser muy exitoso e incluso transformador como en el caso salvadoreños, y construcción de la paz que requiere desmantelar todas las partes del andamiaje de construcción de la guerra y limar, además de la fractura política, las fracturas, económica, social y cultural.