
"Buenas noches, dulce príncipe", centenario de la muerte de Arturo Meza Ayau
Hace cien años, la muerte de un joven motivó a su padre empresario a gestar un proyecto de sanidad pública en la ciudad de Santa Ana.
El día se presentó alegre y tornasol ante todas las puertas y fincas de la ciudad de Santa Ana. Vestida con ropas de niebla y frío, el alba dejó sentir su presencia por entre los cerros, el volcán y el lago, para acompañar a muchos de los habitantes de las residencias urbanas y de las haciendas de los alrededores, que ya hacía un par de horas se encontraban de pie, con al menos una taza de café entre pecho y espalda y el desarrollo avanzado de alguna faena vinculada con las labores agrícolas, el cuidado de los animales o la magia hirviente de las cocinas, en las que el desayuno tomaba forma entre vapores, ruidos y olores a clavo y canela.
La mañana llegó y una mano hizo un movimiento fuerte para desprender una hoja de algún calendario adherido a la pared: eran los momentos iniciales del viernes 16 de noviembre de 1923.
Entre el frío, la niebla y los primeros rayos el sol, las siluetas de los cerros santanecos aparecían de color oscuro, pues la vegetación dejada por las aún intermitentes lluvias había formado una masa compacta y gruesa, en la que podía escucharse todo tipo de gorjeos y palabras en lenguas ancestrales, provenientes de las gargantas de los cientos de pájaros anidados entre el follaje, así como de las bocas de los campesinos indígenas, que se marchaban desde la madrugada hacia sus labores de recolección de los granos de café, las llamadas “cortas”.
En la casa de la familia Meza Ayau-Bernal, aquel día era especial. Era la víspera del matrimonio de Manuel Meza Ayau con Alicia Hill.

El amor y el nerviosismo se daban la mano hasta en los más recónditos rincones. Y no era para menos: aquella boda sería un acontecimiento en la vida familiar, pero tendría un fuerte impacto en las sociedades local y nacional. Incluso, algunas personas invitadas ya hacía varios días que se encontraban en la Ciudad Morena, pues deseaban estar listas, con la debida antelación, para asistir a esos esponsales de aquellos agraciados jóvenes, herederos de las fuertes tradiciones de dos de los más importantes troncos familiares del país, aunque ambos compartían el hecho de tener sus raíces afincadas fuera de las fronteras nacionales.
No hubo necesidad de convencer mucho a nadie. Bastaron unas cuantas miradas y palabras para que los hermanos Arturo, Manuel, Rafael y casi todas sus hermanas se pusieran de acuerdo en salir al campo, a deleitarse con la brisa y el canto de los pajaritos. Las risas y los comentarios fueron las directrices de aquella jornada. La confianza y el amor filial lo podían todo. En aquel entorno, no solo Arturo y Rafael lograban hacer reír a sus hermanas, sino que Manuel también manifestaba su lado jocoso y afable, que lo llevaba a hacerles jugarretas infantiles a alguna de sus amistades presentes o a las hermosas señoritas Meza Ayau-Bernal, más de alguna de las cuales le expresó su opinión al respecto con un mohín, un movimiento del entrecejo o un leve respingo de nariz.
Entre aquella profunda alegría filial y amistosa, nadie escuchó nada. Fue un instante silencioso, duro y oscuro como el rayo de la muerte, ese que ciega la vista de los seres humanos y los transporta hacia las regiones del Más Allá. En medio de la caminata, el bullicioso y atlético Arturo se quedó mudo y su cuerpo se dobló como cañafístula al viento. Alarmadas, sus hermanas, sus hermanos y demás asistentes al paseo se acercaron al lugar donde el joven atleta yacía desfallecido. Solo tuvieron que tocarlo: ardía en fiebre.
A todo galope, la alegre tropa regresó a la ciudad a las pocas horas. La alarma cundió en la casona familiar. Roberto Ricardo Arturo -como fue bautizado por el ritual católico- estaba enfermo de gravedad. Tras examinarlo en la cama de su habitación, el facultativo local llamado con premura emitió un diagnóstico nada prometedor. Él no podía hacer nada en la urbe santaneca, pues carecía de los medios más apropiados de la medicina contemporánea. Sobre todo, carecía de un hospital que le permitiera realizar una intervención de gran envergadura. Eso solo podía hacerse en el Hospital Rosales o en alguna clínica privada poseedora de mayor equipo. Pero cualquiera de esas opciones requería marchar hacia San Salvador.
Para entonces, Arturo ya no hablaba. Era presa de los delirios de la fiebre y de constantes desvanecimientos. La sapiencia del médico santaneco yacían impotentes, a la espera de que el paciente fuera trasladado de emergencia hacia la capital.
Los preparativos de la boda fueron cancelados. Gracias al boca a boca, muchas personas se acercaron a la casa para ofrecer sus buenos servicios. Algunos, incluso, ofrecieron trasladar al yacente en sus automóviles, pero la carretera entre la ciudad y la capital aún era una frontera que necesitaría más de un año más para ser superada.
Te puede interesar: OPUS 503 prepara el gran lanzamiento del video musical de su sencillo "Granada"
Ya casi al final de la tarde, la única opción válida fue la de acondicionarle un espacio, lo más cómodo posible, en un vagón del ferrocarril de Occidente. Una vez a bordo, la locomotora consumió sus leños y trozos de carbón con la misma velocidad con la que los minutos fatales hacían su aparición y diseminación entre las células y la sangre del joven atleta.
Pese al esfuerzo hecho por el maquinista, el tren demoró varias horas hasta llegar a la estación, situada a pocos centenares de metros donde al cabo de un par de años se construiría la planta capitalina de La Constancia. Para entonces, Arturo yacía exangüe. Ya no solo no hablaba, sino que tampoco se movía. El espejo de su rostro estaba al rojo vivo, apresado por los demonios del mal que lo aquejaba. Por paradoja, un calor infernal lo consumía, a él, que era un ángel caritativo, hermoso y humilde, querido por la población santaneca y fuente de ensueños de muchos corazones femeninos.
En la estación, varios vehículos esperaban ya a la comitiva. Había que salir de la zona lo más rápido posible, porque Arturo agravaba su condición segundo a segundo. El Hospital Rosales quedaba hasta el extremo poniente de la ciudad, por lo que era mejor tomar rumbo sobre el Paseo Independencia y adentrarse en la zona céntrica, donde funcionaban los despachos de varios galenos prominentes, al igual que la novísima Casa de Salud Salvadoreña, el primer centro médico privado de El Salvador, inaugurado en el último día agostino de 1922, ante la presencia del presidente Jorge Meléndez Ramírez.

Cuando llegó a las diestras manos del dueño de esa clínica, el doctor José C. Gasteazoro, Arturo había ya convulsionado varias veces. La fiebre era indetenible y el diagnóstico emitido solo podía terminar en una mesa de operaciones: el joven había tenido apendicitis, una severa inflamación de un extremo intestinal. Al no haber sido intervenido a tiempo por un cirujano competente, las bacterias y el pus acumulados habían hecho ceder las paredes del apéndice, con la que se ocasionó una infección generalizada en el área gastro-intestinal, lo que en términos médicos se conoce aún como peritonitis. Las palabras de los destacados galenos allí reunidos resonaron como golpes de almádana en los oídos de la familia y los amigos asistentes: no había mucho que hacer, salvo operar y esperar.
De acuerdo con los facultativos que lo examinaron e intervinieron, la juventud y excelente salud del cuerpo de Arturo –moldeado por el fútbol, la natación y el trabajo duro, al lado de su padre, don Rafael Meza Ayau- lo que hizo que la infección luchara más y tuviera más tiempo y oportunidades de expandirse entre sus tejidos y células. En una corporeidad más débil, el mal habría hecho su labor devastadora con mayor eficacia y menor resistencia.
Entre angustia y oraciones, los segundos, los minutos y horas transcurrieron una vez más, aunque esta vez más lento en las decenas de corazones que, en dos ciudades distintas, estaban pendientes del pronto restablecimiento del joven enfermo. Pero el momento donde todos los misterios son revelados llegó a las 15:30 horas del lunes 19 de noviembre de 1923. Lejos quedaban ya los campos y ciudades de Europa y Estados Unidos, por lo que Arturo paseara y estudiara. Lejos quedaban ya sus risas, alegrías, ensueños y promesas de un futuro que en ese momento llegaba a su fin, a los veinte años de haber lanzado el primer grito ante la vida, a las 5 de la madrugada del 12 de noviembre de 1903, en el barrio santaneco de San Sebastián. Lejos aparecían también su familia, sus amistades y sus amores, los que ya nunca más tendrían la posibilidad de verlo ante un altar. “Memento, homo: quia pulvis es et in pulverem reverteris”.
Con la velocidad del telégrafo y del teléfono, el dolor y el llanto estallaron en cientos de mentes y corazones en Santa Ana y San Salvador. A bordo del mismo tren en que Arturo fuera trasladado a la capital, decenas de personas amigas arribaron a partir de las 19:00 horas. No era momento para dejar solos a don Rafael, a doña Ángela y a los dolientes señores y señoritas Meza Ayau-Bernal.
En una hora y media, esas buenas personas estaban de vuelta en la sansalvadoreña estación de Occidente, donde el féretro fue colocado en un tren expreso, que condujo al cadáver y a su cortejo doliente hacia la Ciudad Morena, a la que arribó a las 23:00 horas. Sacado del vagón, fue conducido por muchos hombros que se disputaban el honor de cargar aquel cuerpo querido hasta llevarlo a la casa de habitación de sus progenitores, donde fue abierta la capilla ardiente.
Desde el funeral del general y expresidente Tomás Regalado en 1906, nadie en la urbe santaneca recordaba una manifestación de duelo tan imponente e impresionante.

Tras las exequias y manifestaciones religiosas de rigor, el cuerpo de Arturo bajó, en la tarde del martes 20, a una tumba abierta en la zona céntrica del cementerio del cantón Santa Isabel, tercer camposanto santaneco, abierto al uso público desde el día de Año Nuevo de 1897.
Dos días después, un audaz conductor retó a las condiciones de la carretera y se lanzó, en su automóvil, a consumir diez horas de su tiempo vital, al cabo de las cuales arribó a la capital guatemalteca. Quizá no fuera posible hacer lo mismo hacia San Salvador, pero un nuevo caso de gravedad generado en Santa Ana sin duda podría ser tratado en la vecina capital centroamericana.
Pasadas las misas y los rezos del novenario y del primer mes desde la partida existencial de Arturo, la familia se reunió en privado para desarrollar la ceremonia de enlace matrimonial de Manuel y Alicia, quienes unieron sus vidas cuatro días antes de que ese año y ese mes fatal llegaran a su fin. Durante aquella ceremonia íntima, el patriarca Rafael Meza Ayau escuchaba las peroratas del abogado y del sacerdote, pero en su mente continuaba con el examen de una idea que le había surgido en la Casa de Salud, ante el cuerpo moribundo de Arturo. Meses más tarde, haría pública su decisión al respecto. Ese fue el origen de sus aportes para la modernización del Hospital San Juan de Dios, un gesto altruista que se ha mantenido a lo largo de un siglo.

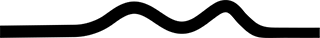


 CONTENIDO DE ARCHIVO:
CONTENIDO DE ARCHIVO:
