
Centenario de las Fiestas Agostinas como Feria Nacional de El Salvador
Hace un siglo, un acuerdo del Poder Ejecutivo le otorgó carácter nacional a las festividades locales de la ciudad de San Salvador. Hace 100 años, las Fiestas Agostinas iniciaron su recorrido hacia ser patrimonio cultural e identitario del país transnacional.
Las celebraciones civiles y religiosas dedicadas al Salvador del Mundo superaron los convulsos tiempos de la Independencia, la anexión forzosa a México y las guerras federales dentro de la región centroamericana.
Pese al abandono de la ceremonia colonial del Pendón Real, al fragor de las batallas o a las pestes de viruela y cólera morboso, pocas veces fueron suspendidas en todo su esplendor y reducidas únicamente a la celebración de la misa solemne del seis de agosto.
Lee también: Centenario de la repatriación de los restos del poeta apopense Vicente Acosta
Como bien lo reveló un diario gubernamental de la primera mitad del siglo XIX, “es única en su género: es religiosa, es cívica, es nacional y local a un mismo tiempo; pertenece a todas las clases y a todas las jerarquías: al sansalvadoreño y al vecino de San Miguel o de otra ciudad, al rico y al pobre, al comerciante y al hacendado, al militar y al paisano, al gremio de hombres de letras y al rudo jornalero […] Marchan todos confundidos en amistosa fraternidad y sin más distinción ni procedencia que aquella que rigurosamente exigen la etiqueta, la urbanidad y el respeto debido a las personas constituidas en dignidad”.
Un decreto ejecutivo del 25 de octubre de 1861, firmado por el general Gerardo Barrios Espinoza, le dio un súbito giro a los principales festejos de la ciudad capital. Por medio de ese texto legal, el mandatario transfirió las fiestas agostinas para el 25 de diciembre, día de la Natividad. El propósito era que esa ocasión fuera no solo el festejo titular de la ciudad de San Salvador, sino que fuera la última feria comercial y agropecuaria del país y la primera del año siguiente. Para convencer a la población de que la unificación de ambas festividades religiosas estaba justificada y podía realizarse, el régimen del general Barrios efectuó una operación ideologizadora.

Por encargo del Supremo Gobierno, se mandó a tallar una efigie del Salvador del Mundo Niño, donde una figura infantojuvenil asume las características del transfigurado. Esa disposición gubernamental -de clara intervención del Estado en los asuntos de la Iglesia, solo tuvo vigencia hasta el 12 de abril de 1864, cuando el nuevo mandatario Lic. Francisco Dueñas emitió otro decreto que devolvió las fiestas agostinas a sus fechas tradicionales.
La imagen del Salvador del Mundo Niño fue sacada de la Catedral y desterrada de la jurisdicción de la capital salvadoreña. En la actualidad, se encuentra depositada en la casa cural de la Parroquia de Apaneca, reconstruida tras la devastación de los terremotos de enero y febrero de 2001. Dotados aún de fervor religioso, los festejos agostinos anuales fueron adquiriendo un gradual tono mundano y comercial, debido a que las personas se preocupaban por estrenar ropas nuevas y los comerciantes se motivaban a “hacer su agosto”, mediante jugosas ventas, que podían incluir descuentos o precios más voraces que en temporadas normales.
Esta oportunidad monetaria, lograda en pocos días de trabajo arduo, también causó que muchos empleados gubernamentales abandonaran sus puestos de trabajo y se lanzaran a labores comerciales de ocasión, lo cual les fue prohibido por el presidente y general Francisco Menéndez Valdivieso mediante un decreto ejecutivo, redactado y firmado el 9 de agosto de 1887. Otro decreto ejecutivo del 24 de junio de 1905 elevó las fiestas patronales de San Salvador a la categoría de feria, lo cual permitió que, entre el 1 y el 6 de agosto, se diera una mayor solemnidad y capacidad comercial en la capital salvadoreña.
Los terremotos de 1917 y 1919, la pandemia de influenza o trancazo, la epidemia de fiebre amarilla y la crisis económica derivada de la Grand Guerre o Primera Guerra Mundial hicieron que las festividades agostinas de San Salvador perdieran esplendor y casi desaparecieran. Faltaron los estímulos de los comerciantes y del sector político. Las mujeres y hombres que servían de mayordomos dejaron de apoyar con la organización de las carrozas y entradas. El lujo de antaño dio paso a eventos menos esplendorosos y poco atractivos. El tiro de gracia al impacto nacional de las fiestas agostinas se lo dio el decreto legislativo del 27 de febrero de 1923.
Como “ley de carácter permanente”, en sus dos artículos dispuso que sólo serían fiestas nacionales el primer día de enero, el primer día de marzo de cada cuatro años (cuando tomaba posesión el Presidente de la República), el 3 de mayo, el 15 de septiembre, el 12 de octubre y el 5 de noviembre. Ni las fiestas agostinas ni las fechas de Navidad y Año Nuevo quedaban comprendidas dentro de esa disposición oficial. Ese mismo día, el presidente Jorge Meléndez Ramírez rubricó ese documento y se convirtió en mandato dentro del territorio nacional. La situación derivada de esa disposición gubernamental amenazaba con salirse de control. No se trataba sólo de un documento legal que modificaba, una vez, una tradición inventada como las anuales festividades de agosto, sino que implicaba una agresión nada velada en contra varias de las principales fechas del calendario católico nacional.

Para esos momentos, en diversas partes del país se apreciaba un notable aumento de la actividad religiosa protestante. Dios años antes, en 1921, en la cima del volcán de Santa Ana había tenido lugar la Primera Convención Bautista de El Salvador y cientos de personas se dieron cita en ese lugar y fecha. La alta curia nacional vio serias amenazas a su condición tácita de religión preferente dentro de la república. Por otra parte, los comerciantes salvadoreños, centroamericanos y extranjeros procedentes de más allá del istmo realizaban inversiones con tiempo suficiente para poder presentar mercaderías en sus puestos temporales o sus tiendas y almacenes dentro del área urbana de San Salvador. Muchos vieron amenazas nada veladas en aquella disposición gubernamental.
Las posibilidades de “hacer su agosto” se vieron limitadas y saltaron las dudas acerca de cómo recuperar las inversiones ya hechas. La oposición política abandonó sus intenciones de presentarse en las elecciones presidenciales de 1923 cuando el abogado Dr. Miguel Tomás Molina decidió no competir más en la candidatura opositora al entonces vicepresidente Dr. Alfonso Quiñónez Molina. La brutal represión contra la marcha de mujeres vestidas de azul realizada el 25 de diciembre de 1922 marcó un sendero de sangre y lágrimas que le dio el triunfo al único candidato posible, el del oficialismo.
Así se le dio continuidad a un continuo de gobiernos iniciado en febrero de 1913 con el magnicidio del Presidente de la República, el médico usuluteco Dr. Manuel Enrique Araujo, tildado de izquierdista por sus afanes de promover la organización gremial de obreros y sindicalistas, así como de oponerse a las injerencias políticas de Estados Unidos en la región y promover la unidad centroamericana y continental. El nuevo gobierno, presidido por el Dr. Quiñónez Molina, adolecía de falta de respaldo popular. La marcha femenina aplastada a sangre y fuego por policías, soldados y paramilitares de las temibles Ligas Rojas del partido oficialista no era un asunto fácil de olvidar.
A eso se unían sus roces constantes con intelectuales como Alberto Masferrer y sus decisiones duras en contra de opositores y personas que cuestionaban la legitimidad de su régimen y lo acusaban de fundamentarlo en la punta de los fusiles y en una profunda red de “orejas y soplones” esparcida por todo el territorio salvadoreño. Era necesario abrir una válvula de escape para que la población dejara escapar buena parte de sus sentimientos en contra del nuevo mandatario, su partido y sus colaboradores políticos, militares y de la prensa.

Desde su sede en el segundo Palacio Nacional, el 23 de junio de 1923, el Dr. Quiñónez Molina suscribió un acuerdo del Poder Ejecutivo y ordenó su publicación inmediata en el Diario Oficial. En dicho texto de un solo párrafo, indicó que “El Poder Ejecutivo, en el deseo de que la fiestas titulares de la capital de la República, que se celebran anualmente en los últimos días de julio y en los primeros de agosto, revistan más importancia, esplendidez y magnificencia, imprimiéndoles además de sus aspectos patriótico, religioso, tradicional, etc, caracteres de un GRAN CERTAMEN DE LAS FUERZAS VIVAS DE LA NACIÓN, en las artes, industrias, ganadería, comercio, etc, y que se expongan a la vista de nacionales y extranjeros como una demostración del progreso del país en todas sus manifestaciones, ACUERDA: declarar FERIA NACIONAL las indicadas fiestas, que tendrán verificativo durante los días del veinte de julio al siete de agosto de cada año”.
Para el tiempo presente, ese acuerdo del 23 de junio de 1923 entraña varias cosas importantes. Por un lado y por mera separación de poderes, esa disposición del Poder Ejecutivo no pudo anular al decreto del Poder Legislativo del 27 de febrero de ese mismo año. Por otra parte, ese acuerdo es aún una disposición vigente, ya que jamás ha sido derogado. Así las cosas, las festividades agostinas de San Salvador debieran durar más de dos semanas completas, pero sin derecho a asueto en los sectores oficial y privado. Ese punto deben dilucidarlo mejor los hombres y mujeres del Derecho que ejercen sus acciones en el territorio de la república salvadoreña y su identidad transnacional.
Te puede interesar: Dos superlunas se podrán ver en agosto
Menos de una década más tarde, el régimen de facto del brigadier Maximiliano Hernández Martínez le agregaría otro elemento más a esas festividades anuales, al introducir los juegos mecánicos en el campo de la feria gracias a un asocio público-privado como se les conocen en la actualidad. Desfiles del correo, carrozas, pólvora, desfiles, comercio, la Bajada, música, diversión en ruedas y muchos elementos más configuraron la identidad de una tradición que perdura en el imaginario nacional y cuya presencia en las comunidades salvadoreñas sube o decrece cada cierto tiempo. Desde hace décadas, las festividades anuales de San Salvador superaron su original sentido religioso y pasaron a tener un carácter más trascendente y trascendental. Forman parte de las identidades culturales de la República de El Salvador, forjadas por las acciones colectivas, pero también por múltiples disposiciones gubernamentales desde el siglo XVI hasta el momento actual.

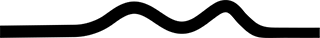


 CONTENIDO DE ARCHIVO:
CONTENIDO DE ARCHIVO:
